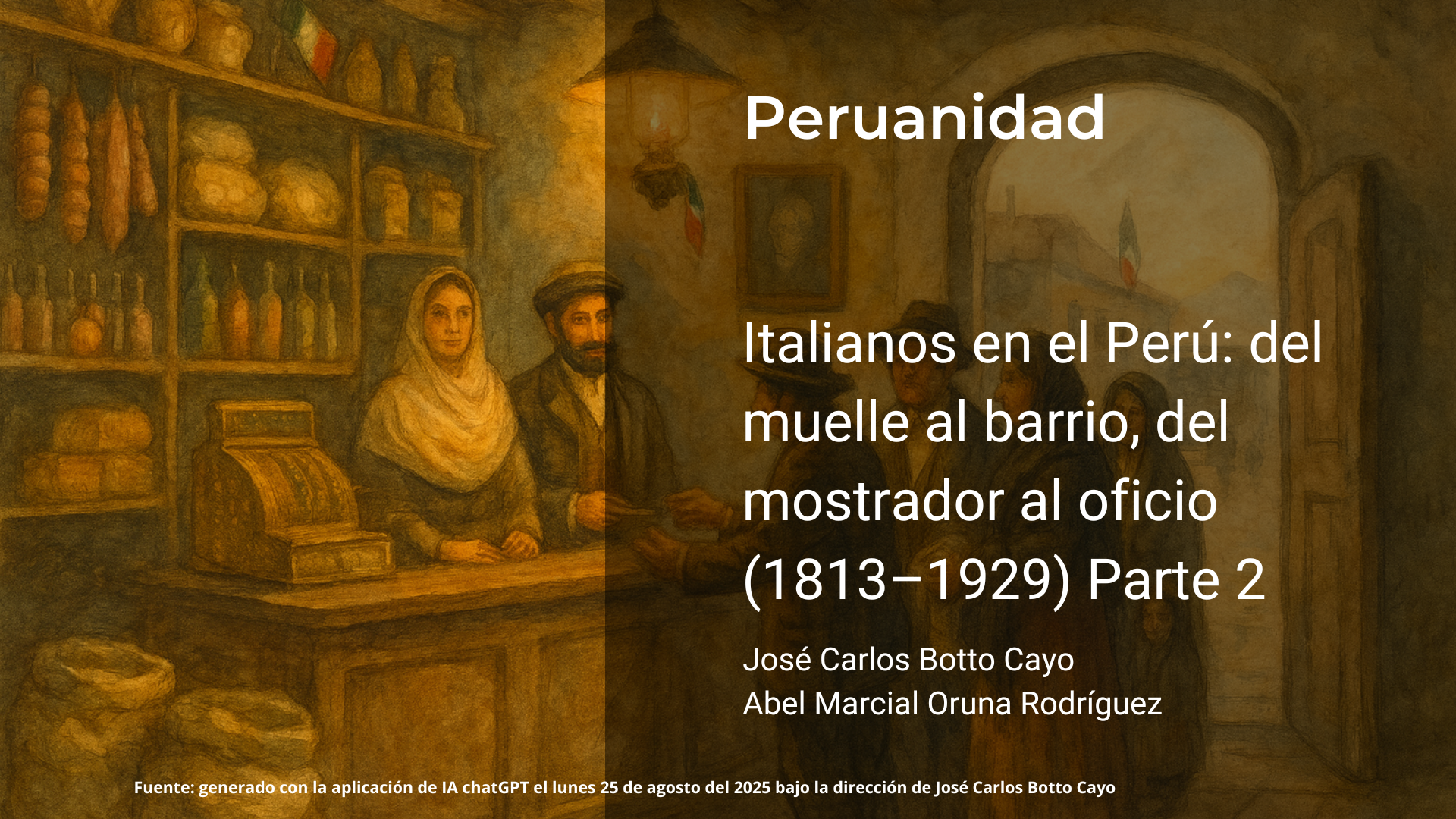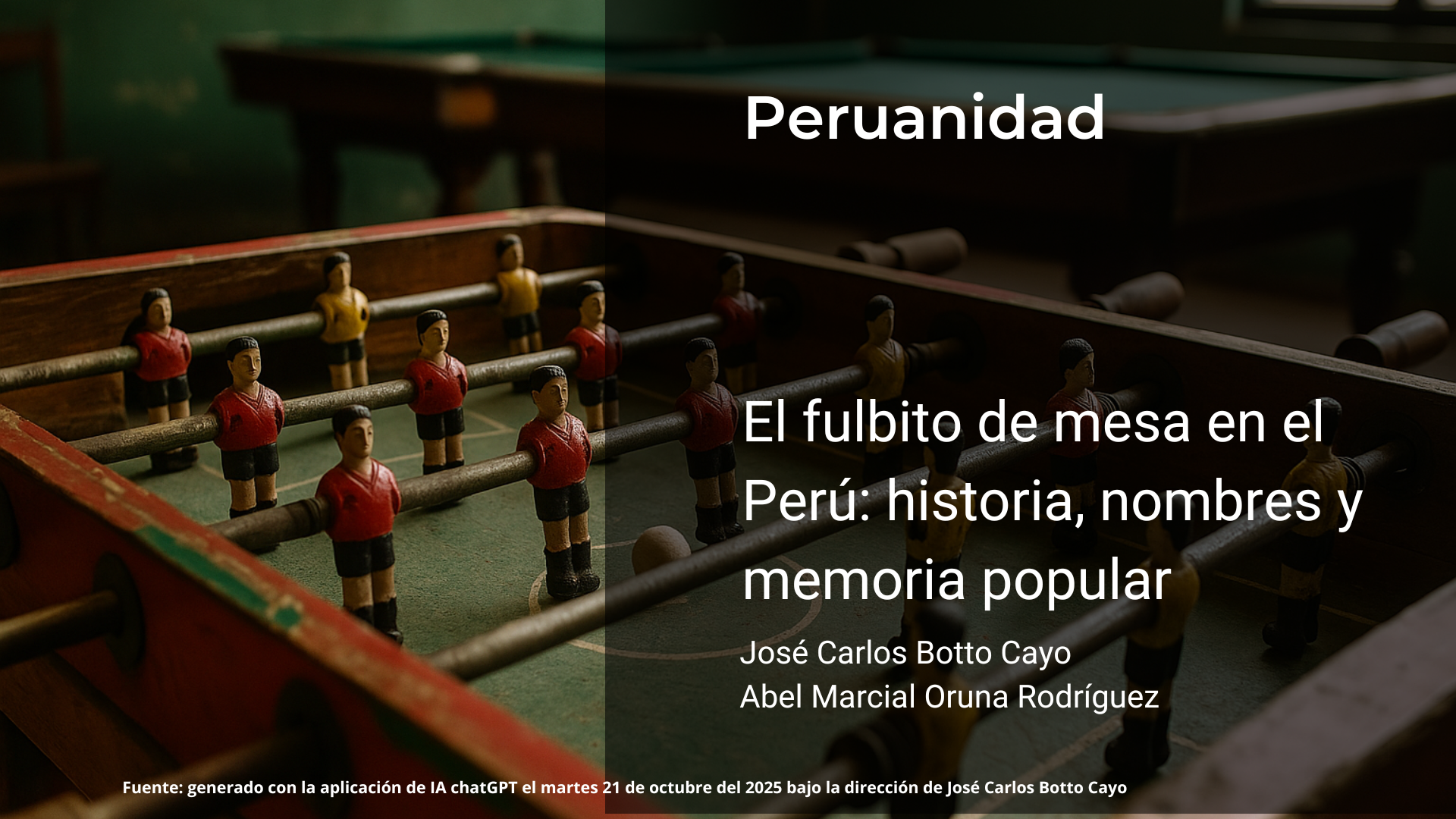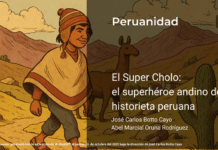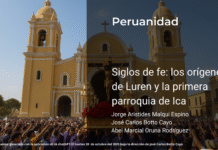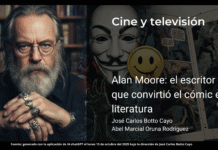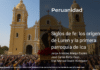Artículo de opinión
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
21 de agosto del 2025
Reglas de neutralidad y servicios cívicos durante la guerra
La política del Reino de Italia frente al conflicto fue la neutralidad y esa regla se trasladó a la conducta de sus súbditos en el Perú: abstenerse de tomar las armas, proteger vidas y bienes, y atenerse a la cobertura consular, reforzada en puertos por la presencia de unidades navales como el Garibaldi que actuaron como veedores y respaldo de la comunidad. Esa neutralidad no significa indiferencia: implica protocolos de actuación en crisis, coordinación con otras legaciones y con municipalidades, y una línea clara de no intervención militar que buscó evitar represalias, preservar negocios y sostener la continuidad urbana allí donde el Estado —en guerra— quedaba desbordado o ausente (Sater, 2016).
La práctica de esa neutralidad, en espacios salitreros, se expresó en la acción de bomberos y en la intermediación consular ante episodios de violencia y saqueo. En Iquique, tras la evacuación peruana de 1879, la autoridad italiana —cónsul y notables— coordinó con otras colectividades para contener incendios y organizar patrullas de resguardo, y más tarde colaboró con la municipalidad en formación bajo ocupación chilena en tareas civiles como la inspección de mercados; el objetivo no fue “tomar partido”, sino preservar el tejido mínimo de orden y abastecimiento. La documentación asociativa de Tarapacá muestra, además, que la red italiana mantenía comunicación con Lima y con consulados del eje del Pacífico, una diplomacia de escala local a favor de quienes trabajaban y vivían allí (Díaz Aguad, 2002).
En Lima–Callao, la neutralidad convivió con un escenario de altísima presión militar entre enero y febrero de 1881. Los bomberos —entre ellos las compañías italianas— salieron a contener incendios y a proteger propiedades públicas y privadas en medio de combates y ocupación; esa tarea cívica, de larga tradición en la ciudad desde 1866, se convirtió en la pieza visible del aporte italiano a la seguridad urbana en el peor momento. La presencia consular italiana, como la de otras potencias, actuó como dique diplomático para exigir frenos a la violencia y reparaciones cuando las víctimas fueron extranjeros, y para proteger espacios como hospitales o templos usados como refugio (Sater, 2016).
El balance inmediato de esos días —con saqueos, incendios y ejecuciones sumarias— muestra que la neutralidad no blindó a la colonia frente al riesgo: hubo extranjeros muertos y fusilados en el ciclo San Juan–Chorrillos–Miraflores, como lo reconstruye la historiografía reciente a partir de testimonios cruzados peruanos, chilenos y británicos. La lección, a más de un siglo, es que el servicio cívico y la intervención consular aminoran daños, pero no suprimen la lógica destructiva de una ocupación militar sobre una ciudad abierta; el registro riguroso exige cronología, fuentes y contraste para evitar tanto la exageración como la minimización, y para honrar sin confundir memoria con dato (Guzmán Palomino, 2020).
San Juan y Chorrillos: tragedia y memoria garibaldina
El 13 de enero de 1881 se libra la batalla de San Juan y Chorrillos; al día siguiente y en jornadas sucesivas, el balneario y parte de Lima sufren incendios, saqueos y violencias de ocupación. En ese marco se inserta el episodio que la memoria peruana identifica como el fusilamiento de trece voluntarios italianos de la Bomba Garibaldi en Chorrillos, convertido con el tiempo en relato cívico, con nóminas y monumento. La versión institucional peruana recoge ese hecho como parte del ciclo bélico–urbano y como ejemplo del precio que pagaron los cuerpos voluntarios en un escenario donde la línea entre combatiente y civil quedaba borrada por el humo, la noche y el saqueo (Cuya Vera, 2017).
La lectura crítica advierte que la documentación primaria —legaciones, prensa extranjera, partes— confirma la existencia de extranjeros fusilados en esa secuencia, incluidos italianos, pero no siempre permite reconstruir con precisión las circunstancias exactas de lugar, hora y actividad (“en plena labor de extinción”) de cada víctima; de ahí que la historia deba distinguir entre el símbolo —la Garibaldi como emblema de servicio cívico— y el hecho concreto que exige nombres, fechas y actas. Esta distinción no resta tragedia ni responsabilidad a los hechos, pero evita que el homenaje derive en afirmaciones no probadas, preservando al mismo tiempo el lugar de la memoria en la educación pública sobre la guerra (Linares Mascaro, 2015).
La memoria pública peruana, sin embargo, ha consolidado la nómina de trece garibaldinos y la ha situado en el centro del recuerdo de enero de 1881: esa tradición —sostenida por artículos, actos y monumentos— subraya la condición de mártires cívicos de voluntarios que salieron a apagar incendios y cayeron fusilados. El impacto diplomático con Italia, las gestiones por indemnizaciones y la persistencia del monumento en Chorrillos muestran que, más allá del debate erudito sobre detalles, el país adoptó ese episodio como símbolo de la frontera entre guerra y servicio civil que no debe volver a cruzarse (Adeprin, 2016).
Al articular contexto, hecho y memoria, la investigación reciente sobre Lima en enero de 1881 obliga a mantener el doble registro: explicar con cronología y fuentes lo que ocurrió —ocupación, saqueo, violencia, víctimas peruanas y extranjeras— y, a la vez, honrar a quienes, desde el servicio, pagaron el costo más alto. Esta articulación no relativiza la culpa ni el dolor; protege la verdad de la amnesia y del exceso, y deja a la ciudadanía una lección práctica: incluso en guerra, hay límites cuyo respeto define la civilización de los contendientes y la dignidad de sus ciudades (Guzmán Palomino, 2020).
Posguerra y reacomodos: Arica, Iquique y la continuidad bajo nueva soberanía
Tras el Tratado de Ancón (1883), Tarapacá pasa a soberanía chilena y el espacio Tacna–Arica queda sometido a un largo contencioso; en ese triángulo, la colonia italiana se reconfigura sin desaparecer. En Arica, por ejemplo, la Società di Beneficenza “Concordia Itálica” consolida desde 1882 una vida asociativa en italiano —beneficencia, bailes, deporte, conmemoraciones patrióticas— que muestra a una comunidad capaz de integrarse a la nueva legalidad sin perder su identidad; en Iquique, los italianos continúan en comercio y servicios, ajustando razones sociales y relaciones con autoridades locales. La memoria asociativa, los estatutos y la prensa muestran una colonia resiliente, apoyada en la misma sociabilidad que la hizo visible antes de la guerra (Díaz Aguad, 2002).
Ese reacomodo no fue lineal ni exento de tensiones: hubo expropiaciones, quiebras, migraciones internas y ajustes de portafolio en las casas de comercio italianas, y con el tiempo una política estatal de chilenización en la zona de Tacna–Arica que exigió prudencia y adaptación. A pesar de ello, la continuidad italiana en el litoral del norte no se apagó, en parte porque sus funciones urbanas —abasto, finanzas, servicios— eran necesarias y porque su sociabilidad tejía vínculos que trascendían coyunturas políticas; esa combinación de utilidad y orden civil es, otra vez, la base de su permanencia (Sater, 2016).
Referencias (APA)
Adeprin. (2016, 17 de octubre). La masacre chilena de los trece bomberos italianos de Chorrillos: criminales de guerra del país del sur asesinaron a los mártires el 14 de enero de 1881, un día después de la batalla de San Juan. https://adeprin.wordpress.com/2016/10/17/la-masacre-chilena-de-los-trece-bomberos-italianos-de-chorrillos-criminales-de-guerra-del-pais-del-sur-asesinaron-a-los-martires-el-14-de-enero-de-1881-un-dia-despues-de-la-batalla-de-san-juan/
Chiaramonte, G. (1983). La migración italiana en América Latina. El caso peruano. Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 13, 15–36. Universidad del Pacífico.
Cuya Vera, R. (2017, 8 de octubre). La tragedia del fusilamiento de los bomberos garibaldinos italianos en Chorrillos. Portal institucional Grau. https://www.grau.pe/campana-terrestre/la-tragedia-del-fusilamiento-de-los-bomberos-garibaldinos-italianos-en-chorillos/
Díaz Aguad, A. (2002). Apuntes sobre los italianos en la provincia de Tarapacá (1870–1950). Amérique Latine Histoire et Mémoire (ALHIM), (5). OpenEdition.
Guzmán Palomino, L. (2020). Lima, enero de 1881: saqueo, matanza, guerra de razas y Comuna. Desde el Sur, 12(1), 97–125.
Paris, R. (1982). Los italianos en el Perú. Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 12, 33–45. Universidad del Pacífico.
Sater, W. F. (2016). Tragedia andina. La lucha en la Guerra del Pacífico (1879–1884). Santiago de Chile: Centro de Investigaciones Diego Barros Arana / Biblioteca Nacional de Chile.