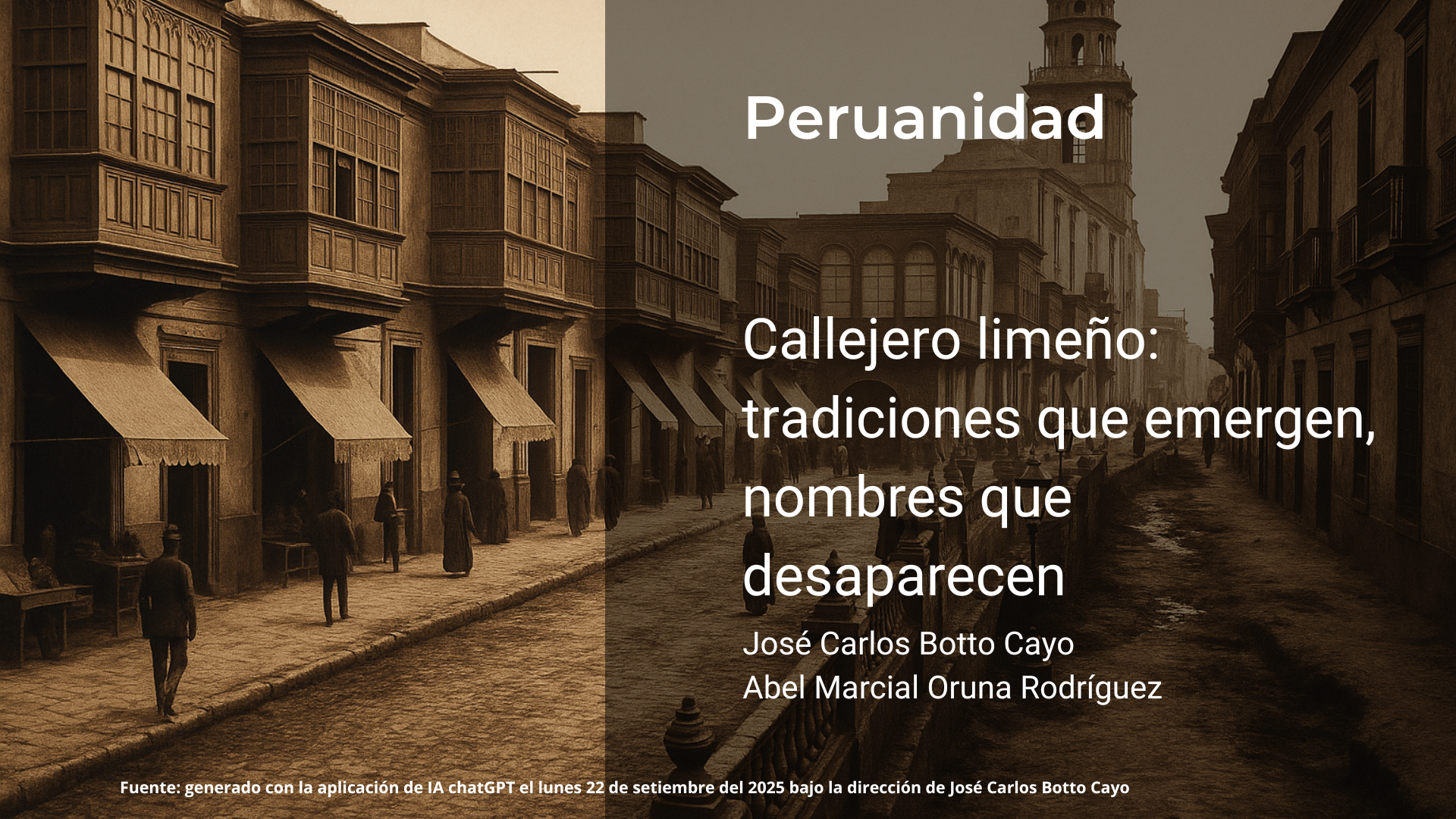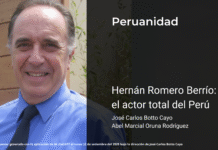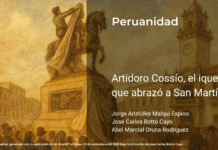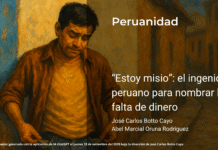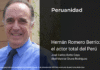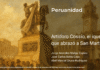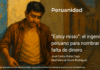Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
2 de octubre del 2025
Las calles del Centro de Lima son más que arterias de piedra y asfalto: son hilos de memoria que cosen la historia de una ciudad que se reinventa con cada siglo. Sus nombres, lejos de ser simples etiquetas, son las huellas que nos permiten recorrer las devociones religiosas, las luchas políticas, las transformaciones sociales y las heridas colectivas de un país que aprendió a narrarse también a través de su mapa urbano (Chávez, 2019).
El callejero limeño no ha sido estático. Cambió al ritmo de los rezos coloniales, de las proclamas republicanas y de las revoluciones modernizadoras. Cambió también cuando los vencedores borraron la tinta de los vencidos, y cuando un nuevo poder necesitó lavar las paredes de todo símbolo anterior. En la Lima de las purgas políticas, los nombres de las calles fueron campo de batalla tanto como los periódicos o los parlamentos, reflejando la pugna por imponer memoria o desmemoria en la piel misma de la ciudad (Gamarra Galindo, 2011).
De santos y oficios a nombres republicanos
En tiempos coloniales, las calles de Lima se nombraban siguiendo la religiosidad cotidiana y la vida gremial de sus habitantes. Así nacieron denominaciones como “Calle de la Merced”, “Calle de San Francisco” o “Calle de la Caridad”, que remitían a templos y cofradías, mientras que otras evocaban oficios como la “Calle de los Plateros” o la “Calle de los Mercaderes”. La ciudad hablaba en clave devota y laboral, marcando en cada rótulo la centralidad de la Iglesia y del comercio artesanal en el orden social virreinal (Angulo, 2024).
El paso a la República abrió una nueva etapa en la toponimia limeña. Los nombres comenzaron a reflejar el espíritu patriótico, recordando a héroes de la independencia, batallas emblemáticas o figuras políticas relevantes. Así, la antigua “Calle de San Agustín” pasó a ser “Calle Bolívar”, mientras que otras adoptaron el eco de Junín o Ayacucho, batallas que se convirtieron en símbolos de libertad. La república necesitaba levantar su propio altar cívico, y las calles fueron su lienzo más visible (Bromley, 2005 ).
Estos cambios no siempre fueron pacíficos ni aceptados por los vecinos, que seguían utilizando las denominaciones coloniales durante generaciones. Sin embargo, el registro oficial y las ordenanzas municipales fueron imponiendo la nueva nomenclatura, reforzando un relato nacionalista que relegaba la religiosidad a un segundo plano. El tránsito de las calles se convirtió, de ese modo, en tránsito de símbolos: de la cruz al sable, del altar al acta republicana (Chávez, 2019).
En esta transición se forjó una dualidad que aún subsiste: la Lima oficial, con sus calles rebautizadas, y la Lima popular, que mantiene en la memoria oral nombres que desaparecieron del papel. Esta duplicidad convierte al callejero en un espejo roto, donde cada fragmento refleja una temporalidad distinta, y donde la tradición se resiste a ceder por completo ante los dictados del poder político (Gamarra Galindo, 2011).
Cambios propios de la modernidad
Durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX, el crecimiento urbano y las reformas municipales impulsaron nuevas transformaciones en la nomenclatura. Se buscó ordenar, numerar y estandarizar los nombres de las calles, abandonando poco a poco las designaciones pintorescas heredadas del virreinato. La capital aspiraba a ser moderna, con avenidas amplias y un trazado más sistemático que reflejara la influencia europea en la organización urbana (Angulo, 2024).
La aparición de avenidas largas como Leguía —hoy Arequipa— o Brasil marcó este impulso. Las calles dejaron de ser rincones de parroquia para convertirse en símbolos de progreso nacional. Los nombres de presidentes, militares y diplomáticos se extendieron por barrios nuevos, mientras que las plazas evocaban episodios recientes de la historia republicana. El espacio urbano se convirtió en una bitácora del poder, un registro visible de la mano que gobernaba la nación (Bromley, 2005 ).
En paralelo, la sociedad limeña de comienzos del siglo XX vivió un proceso de modernización cultural: la electricidad, el tranvía y el auge de los cafés y cines transformaron la manera de habitar la ciudad. Estas novedades se reflejaron en la toponimia, que buscó asociar a Lima con modernidad y cosmopolitismo. No era ya suficiente recordar a santos o héroes patrios: la urbe debía ser símbolo de modernidad, y sus calles debían nombrar la promesa de futuro (Chávez, 2019).
Sin embargo, la modernidad no borró del todo el peso de la tradición. Muchas calles conservaron sus apelativos antiguos, y en la voz popular subsistieron designaciones cargadas de memoria. Esta tensión entre modernización y costumbre muestra cómo Lima siempre ha sido un cruce de tiempos, un lugar donde el pasado y el presente conviven, a veces en armonía, a veces en disputa abierta (Gamarra Galindo, 2011).
El Oncenio de Leguía y la memoria urbana
Entre 1919 y 1930, el llamado Oncenio de Augusto B. Leguía introdujo un proceso intenso de modernización urbana, acompañado de un culto personalista sin precedentes. Calles, avenidas y monumentos fueron rebautizados en su honor, con el objetivo de instalar en la memoria ciudadana la imagen de un caudillo modernizador. La célebre Avenida Leguía, hoy Arequipa, fue el emblema mayor de ese intento por inscribir el poder en el mapa (Contreras Carranza & Cueto, 2013).
Leguía entendió que la toponimia era una forma de poder simbólico. No se trataba solo de abrir avenidas y construir edificios: se trataba de bautizarlos con su nombre, de convertir el recorrido cotidiano en un acto de veneración política. Esta práctica, que no fue exclusiva del Perú pero sí particularmente intensa en su gobierno, convirtió a Lima en un espejo de la figura presidencial (Angulo, 2024).
La monumentalidad y el rebautizo, sin embargo, generaron resistencias. Para muchos, la ciudad se estaba convirtiendo en una vitrina de propaganda, y el callejero en un panfleto. La identificación excesiva de la urbe con la figura de Leguía resultaba incómoda, especialmente para quienes veían en él un presidente autoritario, sostenido más en la adulación que en la institucionalidad (Chávez, 2019).
Este culto urbano tuvo un final abrupto en 1930, cuando Leguía fue derrocado. La ciudad que había sido moldeada para venerarlo se convirtió, de pronto, en testimonio incómodo de un régimen caído. La memoria inscrita en las calles debía entonces ser borrada, como quien pasa un trapo sobre un vidrio empañado (Contreras Carranza & Cueto, 2013).
La purga simbólica tras 1930
Tras la caída de Leguía, la Junta Militar de Gobierno dictó que ninguna calle, plaza ni edificio llevara nombres relacionados con el régimen derrocado. El cambio más notorio fue el de la Avenida Leguía, que se convirtió en la actual Avenida Arequipa, símbolo de la ruptura con el pasado inmediato. Se trataba de una purga simbólica: borrar los rastros de un culto personalista para reinstalar valores republicanos (Cayo, 2004).
Este acto no fue solo administrativo, sino político y cultural. La eliminación de los nombres ligados a Leguía fue presentada como un rescate de la dignidad nacional, un intento de restaurar la memoria colectiva en clave de institucionalidad y continuidad republicana. Así, la ciudad se convirtió en escenario del ajuste de cuentas con un pasado reciente y todavía doloroso (Contreras Carranza & Cueto, 2013).
Los limeños, sin embargo, no siempre se adaptaron al cambio. Durante años, muchos siguieron llamando “Leguía” a la avenida rebautizada, resistiéndose a olvidar lo que había sido parte de su vida cotidiana. Esta persistencia popular muestra que la memoria urbana no puede ser controlada del todo desde arriba, pues en la lengua diaria sobrevive lo que los decretos intentan borrar (Chávez, 2019).
La purga de Leguía es ejemplo de cómo la política puede usar el callejero para imponer el olvido, pero también de cómo la memoria popular mantiene vivo lo que se quiso desaparecer. La ciudad, en su toponimia, revela la tensión eterna entre el poder que dicta y el pueblo que recuerda (Gamarra Galindo, 2011).
La memoria que resiste
Hoy, caminar por el Centro de Lima es recorrer capas superpuestas de nombres, símbolos y memorias. Las placas oficiales cuentan una historia, pero la voz de los vecinos conserva otra, y las crónicas nos revelan aún más. La ciudad es un palimpsesto donde se escriben y borran recuerdos, pero donde la tinta nunca desaparece del todo (Gamarra Galindo, 2011).
El rescate patrimonial de la Lima histórica pasa también por reconocer esa complejidad. Cada calle, cada avenida, cada plaza es una puerta abierta a tiempos distintos, donde el pasado colonial, la república naciente, la modernidad leguiísta y las purgas posteriores dialogan en un mismo espacio. Comprender ese mosaico es comprender, en parte, la identidad nacional (Gamarra Galindo, 2011).
La tradición conservadora invita a valorar la permanencia y a aprender del intento de borrar la memoria. Porque los pueblos que destruyen sus nombres pierden su reflejo, y las ciudades que se reinventan sin respeto al pasado terminan repitiendo errores. Lima, con sus calles rebautizadas, nos recuerda que la memoria nunca es del todo suprimida (Contreras Carranza & Cueto, 2013).
Así, las calles del Centro son un espejo del alma peruana: cambiante pero persistente, herida pero resistente, siempre dispuesta a recuperar la voz de lo que se quiso olvidar. En ellas respira el eco de santos, de héroes, de caudillos y de vecinos que se niegan a dejar de llamar a las cosas por su nombre (Gamarra Galindo, 2011).
Referencias
Angulo, L. (17 de Diciembre de 2024). Punto edu. Obtenido de Los nombres de las calles de Lima eran indígenas y no celebraban a las élites: https://puntoedu.pucp.edu.pe/investigaciones/investigacion/nombres-calles-lima-indigena-investigacion-historia/
Bromley, J. (2005 ). Las viejas calles de Lima. Lima: Municipalidad Metropolitana de Lima.
Cayo, P. (2004). Enciclopedia temática del Perú. República 3 (1.ª ed.). Lima : Empresa Editora El Comercio S. A.
Chávez, R. (15 de Noviembre de 2019). El Peruano. Obtenido de Lima y sus calles milenarias: https://elperuano.pe/noticia/86570-lima-y-sus-calles-milenarias
Contreras Carranza, C., & Cueto, M. (2013). Historia del Perú contemporáneo (5.ª ed.). . Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
Gamarra Galindo, M. (16 de Julio de 2011). Blog PUCP. Obtenido de Las antiguas calles de Lima: http://blog.pucp.edu.pe/blog/labibliotecamarquense/2011/07/16/las-antiguas-calles-de-lima/