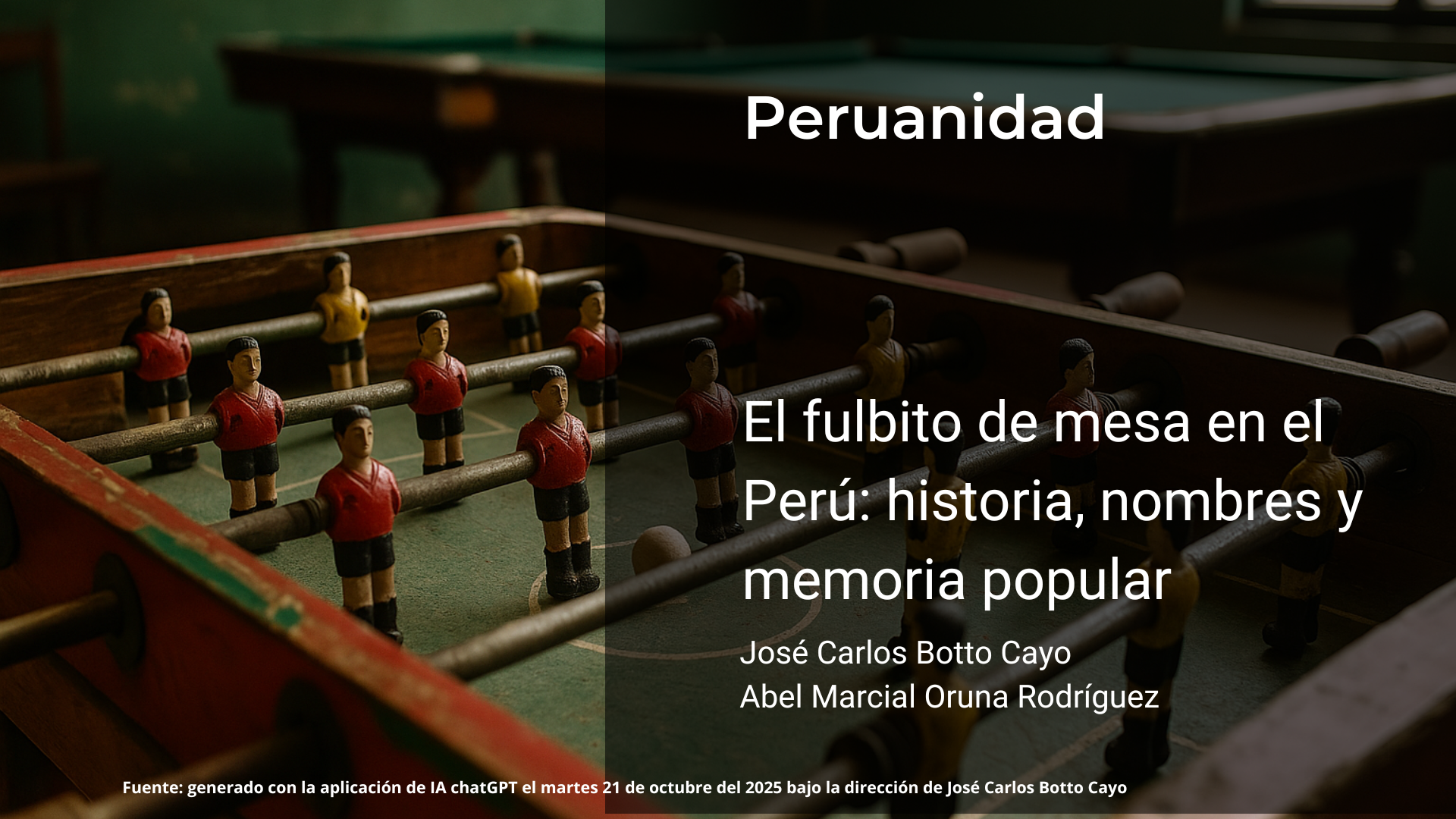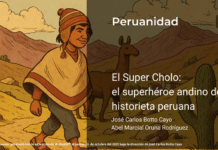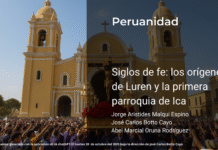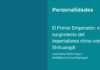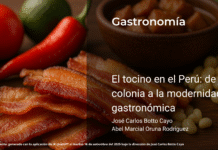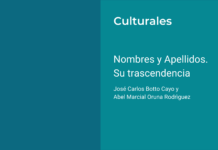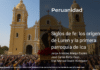Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
24 de junio del 2025
Hablar de ciencia en el Perú del siglo XIX es hablar de escasez, de precariedad y de una incipiente nación que apenas intentaba levantar las bases de su institucionalidad académica. Y sin embargo, en ese contexto adverso emergió una figura excepcional, comparable a los grandes sabios del siglo europeo. Federico Villarreal Villarreal nació en 1850 en Túcume, un pequeño pueblo de Lambayeque, y llegó a convertirse en el primer doctor en Matemáticas del Perú, además de ingeniero civil, científico, docente y filósofo. Su nombre no solo es sinónimo de rigor académico, sino de una pasión por el conocimiento que desbordó disciplinas y marcó a generaciones de estudiantes. Su vida es un testimonio del poder del esfuerzo y del intelecto en tiempos de oscuridad y guerra (García, 1948).
A lo largo de sus múltiples etapas vitales —como autodidacta, maestro rural, combatiente en la Guerra del Pacífico, doctor, catedrático y senador— Villarreal demostró una coherencia absoluta con la misión de formar, enseñar y pensar desde el Perú. No fue un sabio de gabinete, alejado de la realidad nacional, sino un ciudadano activo, que participó en la defensa del país, que se batió en debates científicos en la prensa y que fundó revistas para divulgar el conocimiento. A más de cien años de su muerte, su legado intelectual sigue vivo en universidades, colegios y proyectos científicos. Este artículo busca reconstruir esa figura polifacética, abordando sus aportes desde cuatro perspectivas esenciales: su formación y orígenes, sus contribuciones científicas, su labor educativa y su legado institucional (Zegarra, 2017).
Formación y orígenes
Federico Villarreal nació el 30 de agosto de 1850 en el distrito de Túcume, departamento de Lambayeque. Sus primeros años estuvieron marcados por las limitaciones económicas y la necesidad de combinar el trabajo con el estudio. Desde muy joven, demostró una pasión natural por las matemáticas, que cultivó de manera autodidacta mientras trabajaba como cajero en una empresa algodonera. A los 14 años ya impartía clases, y para 1870, había logrado obtener el título de preceptor de primeras letras, lo que le permitió asumir la dirección de la escuela de Túcume. A pesar de las condiciones precarias del magisterio rural, nunca abandonó su vocación por enseñar y estudiar. Su disciplina y afán de superación lo llevaron a trasladarse a Lima en 1877, donde inició formalmente sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (García, 1948).
En San Marcos destacó desde el inicio. Su talento fue reconocido con becas y premios en cursos de geometría y matemática pura. En 1879 obtuvo su bachillerato con una tesis sobre métodos matemáticos, y en 1880 la licenciatura con un estudio sobre refracción astronómica. Su consagración como científico vino en 1881, cuando obtuvo el grado de Doctor en Ciencias Matemáticas, el primero en el país. No obstante, sus logros académicos no lo alejaron del acontecer nacional: participó activamente en la defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico, combatiendo en la batalla de Miraflores y resultando herido. Este episodio demostró su compromiso con la patria, incluso en medio de sus avances académicos (Basadre Grohmann, 2005).
Su sed de conocimiento lo llevó luego a formarse como ingeniero. Ingresó a la antigua Escuela de Ingenieros (hoy Universidad Nacional de Ingeniería) y se tituló como Ingeniero Civil en 1884, y luego como Ingeniero de Minas en 1886. A estas alturas, Villarreal era ya un intelectual de amplia formación, capaz de transitar con solvencia por el terreno abstracto de las matemáticas puras y el cálculo estructural aplicado. Incluso antes de culminar sus estudios universitarios, en 1873, había formulado un método general para elevar un polinomio a una potencia cualquiera, un hallazgo de gran elegancia que luego sería conocido como el «Polinomio de Villarreal» (Losada y Puga, 1954).
Este talento precoz, autodidacta y riguroso le permitió ganarse el reconocimiento de los intelectuales de su tiempo. Su formación, lejos de ser lineal o acomodada, fue un proceso de lucha constante contra las adversidades sociales, económicas y políticas. Villarreal personifica esa figura de sabio republicano que forja su saber no desde el privilegio, sino desde el esfuerzo y el compromiso con el desarrollo nacional. Su paso por las aulas, las trincheras y los laboratorios constituye un ejemplo de formación integral que debería ser modelo para las nuevas generaciones (Zegarra, 2017).
Aportes científicos
El campo en el que Villarreal dejó una huella más profunda fue sin duda el de las matemáticas. Su trabajo sobre potenciación de polinomios fue considerado por el matemático Cristóbal de Losada y Puga como superior al binomio de Newton por su claridad y aplicabilidad. Su «Polinomio de Villarreal» permitía elevar cualquier polinomio a una potencia cualquiera mediante un procedimiento directo, rápido y confiable. Este hallazgo, realizado antes de que Villarreal ingresara a la universidad, evidencia no solo su genio matemático, sino también su intuición formal y capacidad analítica (Losada y Puga, 1954).
También se destacó en la geometría algebraica. Su tesis doctoral, «Clasificación de curvas de tercer grado», fue una contribución original en la clasificación de curvas algebraicas. Su trabajo fue reconocido con una medalla de oro por la Universidad de San Marcos, y marcó un precedente para el estudio formal de la geometría en el Perú. Su rigor científico también se manifestó en publicaciones sobre binomios, cuadrados mágicos, teoría de números y análisis matemático. No se trataba de un erudito enciclopedista, sino de un investigador con propuestas concretas y originales (García, 1948).
En el campo de la ingeniería, sus estudios sobre resistencia de materiales y cálculo estructural fueron pioneros. Desarrolló modelos para el análisis de vigas empotradas y columnas sometidas a flexión, que fueron aplicados en obras civiles en todo el país. En geografía y geodesia, calculó las coordenadas exactas de las principales ciudades del Perú, e incluso estimó la superficie nacional con una precisión inédita para su tiempo. Su enfoque era holístico: la ciencia, para Villarreal, debía servir para conocer y transformar el territorio (Basadre Grohmann, 2005).
Otro campo en el que incursionó fue la sismología. Analizó el terremoto de Concepción (1906) desde una teoría astronómica y defendió la relación entre el movimiento de los astros y la actividad sísmica. Apoyó la Teoría Sismológica Cicloidal de Scipión Llona y promovió el estudio sistemático de los sismos en el país. Incluso se atrevió a comentar críticamente la teoría de la relatividad de Einstein en 1909, apenas cuatro años después de su publicación. Estos aportes reflejan no solo amplitud, sino también valentía intelectual (Zegarra, 2017).
Labor educativa
Más allá de sus contribuciones técnicas, Villarreal tuvo una trayectoria ejemplar como docente. Enseñó en la Universidad de San Marcos, en la Escuela de Ingenieros, en la Escuela Militar y en la Escuela Naval. Dictó cátedras que iban desde el cálculo infinitesimal hasta la resistencia de materiales, la topografía, la astronomía y la mecánica. Su metodología era exigente pero formativa, y su enfoque buscaba no solo transmitir conocimientos sino formar el pensamiento crítico de los futuros profesionales (García, 1948).
Fue decano de la Facultad de Ciencias de San Marcos en cinco oportunidades, y también rector interino de la universidad. Desde estos cargos impulsó la modernización de los planes de estudio y la profesionalización de la docencia. Fundó en 1897 la «Revista de Ciencias», primera publicación científica peruana de carácter regular, desde la cual se propuso divulgar el saber académico en un lenguaje accesible. Su vocación pedagógica se expresó también en sus debates públicos, como los que sostuvo con el obispo Ballón sobre los terremotos o con el almirante Carvajal sobre los límites del Perú (Basadre Grohmann, 2005).
Como senador por Lambayeque, propuso la creación del sistema de exámenes de admisión universitaria, con el fin de elevar la calidad de los ingresantes. Esta reforma, vigente hasta hoy, fue una de las más trascendentes en la historia educativa del Perú. Villarreal comprendió que sin meritocracia no hay excelencia, y que el acceso al saber debe basarse en el esfuerzo. Su ejemplo como maestro, investigador y reformador lo convierten en uno de los pilares de la educación superior peruana (Zegarra, 2017).
Publicó más de 550 trabajos, entre libros y artículos. Entre los más relevantes están: «Clasificación de curvas de tercer grado», «Elevación de polinomios a una potencia cualquiera» y «Deformación de las vigas que trabajan a la flexión». También incursionó en la lingüística: promovió el esperanto, estudió el quechua y el mochica, y propuso una conexión entre lenguas originarias. Su labor docente fue siempre múltiple, viva, innovadora, y su legado pedagógico sigue presente en las aulas que alguna vez lo acogieron (López Martínez, 2022).
Legado institucional y cultural
La memoria de Federico Villarreal ha sido honrada por el Estado y por la comunidad académica. En 1963 se fundó la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), una institución que lleva su nombre como homenaje a su contribución científica. Existen colegios que también lo recuerdan en Lambayeque, en Lima y en diversas regiones del país. Su casa natal en Túcume fue declarada Monumento Histórico en 1986, y se ha convertido en un espacio de visita para estudiantes e investigadores (López Martínez, 2022).
En San Marcos, su alma máter, se publicaron sus Obras Completas en 1948 y se le erigió un busto frente a la Facultad de Ciencias Matemáticas. En su honor se han instituido premios, cátedras y seminarios. Es una figura de referencia en los estudios de historia de la ciencia y en la divulgación del conocimiento. Su influencia se siente en la formación de ingenieros, matemáticos y docentes, y su legado es parte del imaginario educativo del Perú republicano (Zegarra, 2017).
Más allá de los homenajes, su verdadera vigencia está en su ejemplo de vida. Fue un sabio sin arrogancia, un maestro sin dogmas, un investigador sin fronteras. En tiempos de crisis, como los que vivimos hoy, su figura resplandece como modelo de excelencia, esfuerzo y compromiso con el país. Federico Villarreal no fue solo un matemático o un ingeniero: fue un constructor de ciencia, un sembrador de ideas, un hombre de la república (Basadre Grohmann, 2005).
En una época donde la frivolidad tiende a opacar el valor del conocimiento, volver a Villarreal es una tarea urgente. Nos recuerda que el saber no es un adorno, sino una herramienta de liberación. Y que la patria también se defiende con ecuaciones, con libros, con clases. Por todo ello, su vida debe ser conocida, estudiada y difundida como lo que fue: un ejemplo imperecedero de lo mejor del espíritu peruano (Zegarra, 2017).
Referencias
Basadre, J. (2005). Historia de la República del Perú (1822-1933). Lima: Editorial Universitaria UNMSM.
García, G. (1948). Federico Villarreal: su vida y su obra. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Losada y Puga, C. (1954). Las matemáticas en el Perú. Lima: Fondo Editorial PUCP.
Universidad Nacional Federico Villarreal. (2023). Vida y legado de Federico Villarreal. Recuperado de https://www.unfv.edu.pe
Zegarra, R. (2017). «Federico Villarreal y la ciencia republicana», en Revista Peruana de Historia de la Ciencia, 12(3), 55-70.