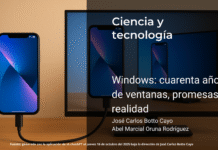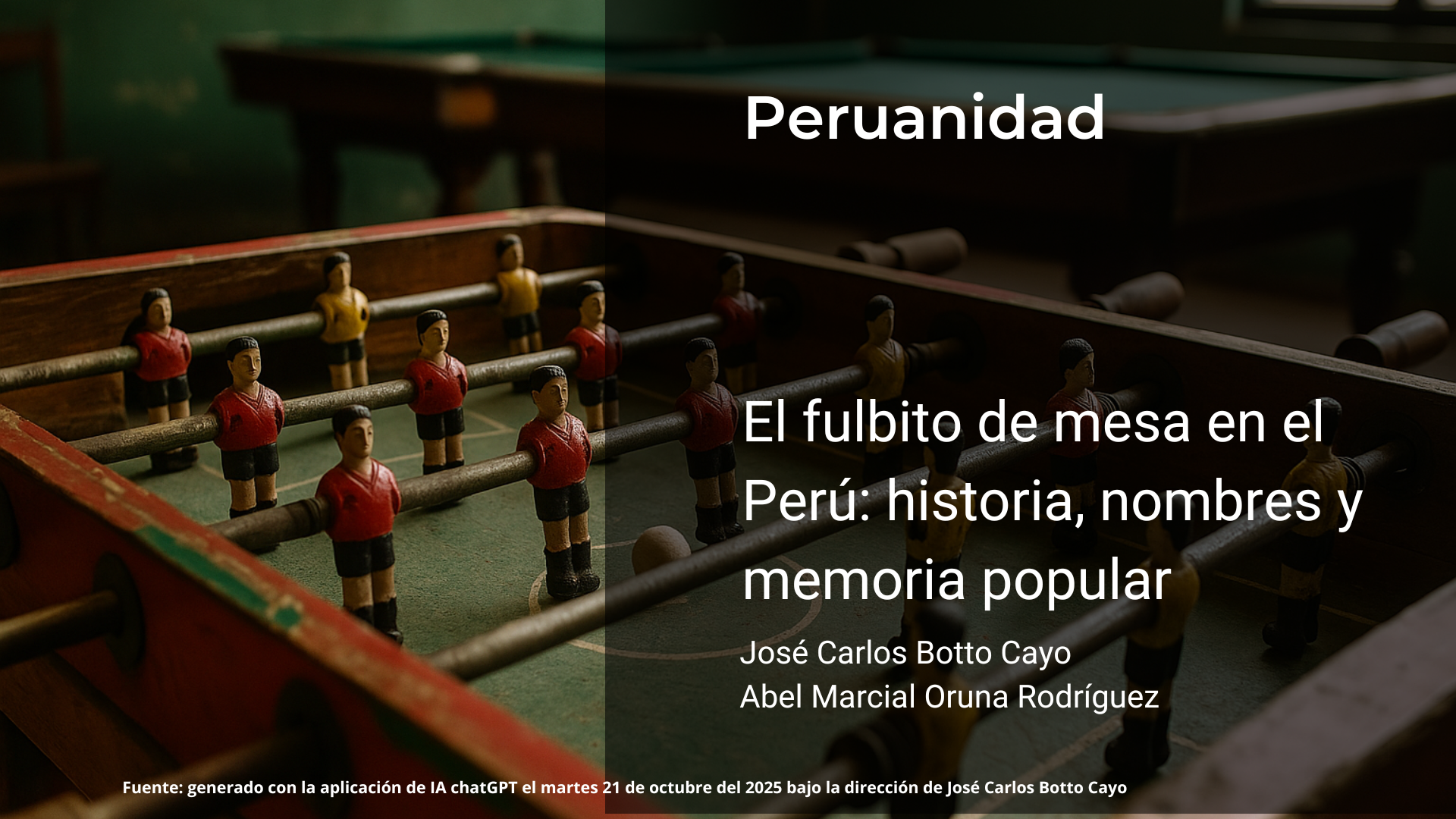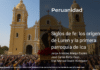Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
6 de mayo del 2025
El panorama de la inteligencia artificial (IA) continúa evolucionando a un ritmo vertiginoso, un torbellino de innovación y avances que desafían nuestra comprensión y moldean el futuro. Cada semana, surgen nuevas herramientas, modelos y enfoques que transforman la forma en que interactuamos con la tecnología y el mundo que nos rodea. En medio de esta imparable innovación, la competencia entre las grandes potencias tecnológicas se intensifica, con China emergiendo como un competidor formidable, desafiando el dominio tradicional de Occidente. Modelos de lenguaje vanguardistas, agentes de IA polifacéticos y una creciente consideración hacia los retos éticos y sociales que esta tecnología presenta son solo algunos de los temas que dominan el debate actual. En este contexto dinámico y en constante flujo, es fundamental mantenerse informado y comprender las implicaciones de estos avances para nuestra sociedad, economía y futuro. Los desafíos éticos, el futuro del trabajo y la democratización del acceso a las tecnologías, son, por tanto, factores esenciales a analizar en este nuevo escenario.
La vorágine tecnológica del siglo XXI nos presenta un futuro de automatización y remplazo de fuerza humana por robots y programas, esto nos obliga a pensar los posibles cambios que se van a ocasionar como sociedad. En una sociedad donde la IA sea capaz de remplazar el 50% de los trabajos como pronostican algunos ¿Qué se hace con toda esa gente sin trabajo? O ¿Qué derechos tiene toda esa población? ¿Quién les otorga ese derecho? Estas son las preguntas que se plantean muchos investigadores como Jon Hernández, divulgador de IA que intenta, desde la educación y la transmisión de información que la sociedad tenga mas herramientas para saber que hacer en este nuevo paradigma.
Definiciones y Dimensiones Clave para un Ingreso Básico Universal
En el debate sobre el ingreso básico universal, resulta crucial abordar su definición y las dimensiones clave que lo distinguen de otras medidas similares. Incluso el nombre con el cual llamar a este tipo de dotación es un elemento que integra el debate y, por ende, sobre el que no hay consenso generalizado (Díaz Langou, 2022).
En una primera instancia histórica encontramos como antecedentes los años 30 cuando empezaron a implementarse los primeros “experimentos” de renta, como el Social Bistand danés en 1933, o el Income Support del Reino Unido en 1948. Si bien son los primeros antecedentes, se trató de medidas de naturaleza muy diversa y con diferentes grados de alcance (Van Parijs, 1994).
Dejando de lado lo contextual, la base central de la discusión es siempre la misma: garantizar a la población un ingreso mínimo. Pero las divergencias sobre cómo avanzar en esa dirección son muchas. En la agenda pública es posible encontrarse con definiciones como renta básica, ingreso ciudadano, dividendo social, etc. Lo cierto es que, independientemente de la forma en que se lo denomine, en gran medida nos estamos refiriendo a transferencias directas e incondicionadas de dinero. (Díaz Langou, 2022).
Más allá de la forma, la conceptualización es lo principal, y de acuerdo con Van Parijs, el ingreso básico universal puede entenderse como “un ingreso pagado por una comunidad política a todos sus miembros de forma individual, sin condiciones en base a los recursos económicos del individuo ni corresponsabilidades de trabajo” (Van Parijs, 1994). Una definición retomada en 2016 por la Basic Income Earth Network estableció un consenso en el que el ingreso básico se definió como un pago periódico en efectivo que se entrega de forma incondicional a todas las personas, sin prueba de recursos ni requisito de trabajo (Díaz Langou, 2022).
Análisis de las Características de un Ingreso Básico Universal
En referencia a estas definiciones, un ingreso básico debe contar con cinco características: en primer lugar debe ser individual, lo cual implica que se trata de una medida destinada a personas físicas y no a grupos, sectores ni hogares. En segundo lugar, es incondicional, por lo cual no se establece ningún tipo de requisito o contraprestación para acceder a la dotación ni para su sostenimiento en el tiempo, ya sea previa o posteriormente a la transferencia. En tercer lugar, es universal en la medida en que es brindada a todas las personas que integran la población destinataria. En cuarto lugar, se otorga de forma periódica, lo cual implica que el dinero se debe entregar en intervalos fijos y regulares. En quinto lugar, se estipula que el pago se debe realizar en dinero, para que las personas lo gasten según su propio criterio (Díaz Langou, 2022).
Así mismo, se puede sumar que la BIEN plantea que las transferencias deben ser uniformes, es decir, que deben ser iguales entre la población. Si bien desde el punto de vista teórico estas características son claras, pueden dar lugar a matices y discusiones, especialmente a la hora de la implementación. Por otra parte, se hace notar como la Universalidad es un requisito central de una política de ingreso básico universal. Existen programas que buscan cubrir a grupos específicos de una población, con criterios que pueden ser por edad, género, relación con el mercado laboral u otras características, pero por definición en esos casos no se trata de un programa universal, sino de una transferencia focalizada (Díaz Langou, 2022).
Por otra parte, la individualidad en un programa de esta índole se enfoca en transferencias individuales, y a diferencia de otros que plantean transferencias a los hogares (lo que requiere información sobre su composición no siempre disponible). Por supuesto, aun así surgen dudas con respecto a algunos casos, como son los y las menores de edad (Díaz Langou, 2022).
Sistema de Protección Social: ¿Cómo dialoga el Ingreso Básico Universal?
Teniendo en cuenta la existencia de diversos programas de transferencias en distintos momentos del ciclo de vida, es esencial preguntarse: ¿existen déficits de cobertura? Si los hay, ¿es más eficiente ampliar/mejorar los programas ya existentes o generar uno nuevo? (Díaz Langou, 2022).
El análisis de Norton, Conway & Foster, citado por Díaz Langou, Della Paolera & Echandi, revela que los sistemas de protección social son dinámicos y varían entre sociedades y en el tiempo. Por lo tanto, cualquier discusión sobre el ingreso básico universal debe considerar su interacción con las políticas ya existentes (Filgueira, 2002).
Es de marcar respecto a la población de jóvenes y adultos/as en edad activa, que la protección social ha sido menos efectiva. Por un lado, existen políticas de apoyo económico orientadas a promover la continuación y finalización de estudios por parte de jóvenes en hogares con ingresos bajos (por ejemplo, el Plan Progresar del Ministerio de Educación). Por el otro, existen políticas de empleo orientadas a personas desocupadas y/o trabajadores/as en situación precaria. En esta línea, el sistema contributivo tradicional cuenta con un seguro de desempleo, pero por los requisitos para acceder al mismo su cobertura ha sido siempre baja (Filgueira, 2002).
En la revisión del sistema de protección social, los programas en Argentina tendieron a vincular el apoyo económico con la corresponsabilidad de actividades, sea a través de la participación en capacitaciones o contraprestaciones de tipo laboral. Su gestión es llevada a cabo principalmente a nivel nacional por los Ministerios de Trabajo (en conjunto con las Oficinas de Empleo Municipales) y Desarrollo Social. Estos programas no tienen un sistema de información integrado, a la vez que están constituidos por prestaciones y condiciones muy variadas. Actualmente, el programa con mayor cobertura es el Potenciar Trabajo, que alcanza a más de 1.2 millones de personas (Díaz Langou, 2022).
Referencias
Díaz Langou, G. &. (28 de Setiembre de 2022). Cippec. Obtenido de La discusión sobre el salario básico universal: ¿de qué elefante estamos hablando?: https://www.cippec.org/publicacion/la-discusion-sobre-el-salario-basico-universal-de-que-elefante-estamos-hablando/
Filgueira, F. &. (2002). Argentina. Estado de Bienestar y ciudadanía en los países del Cono Sur: la hora de balance. Argentina: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Van Parijs, P. (1994). Au delá de la solidarité. Les fondements éthiques del’état-providence et de son dépassement. Futuribles 184, 5-29.