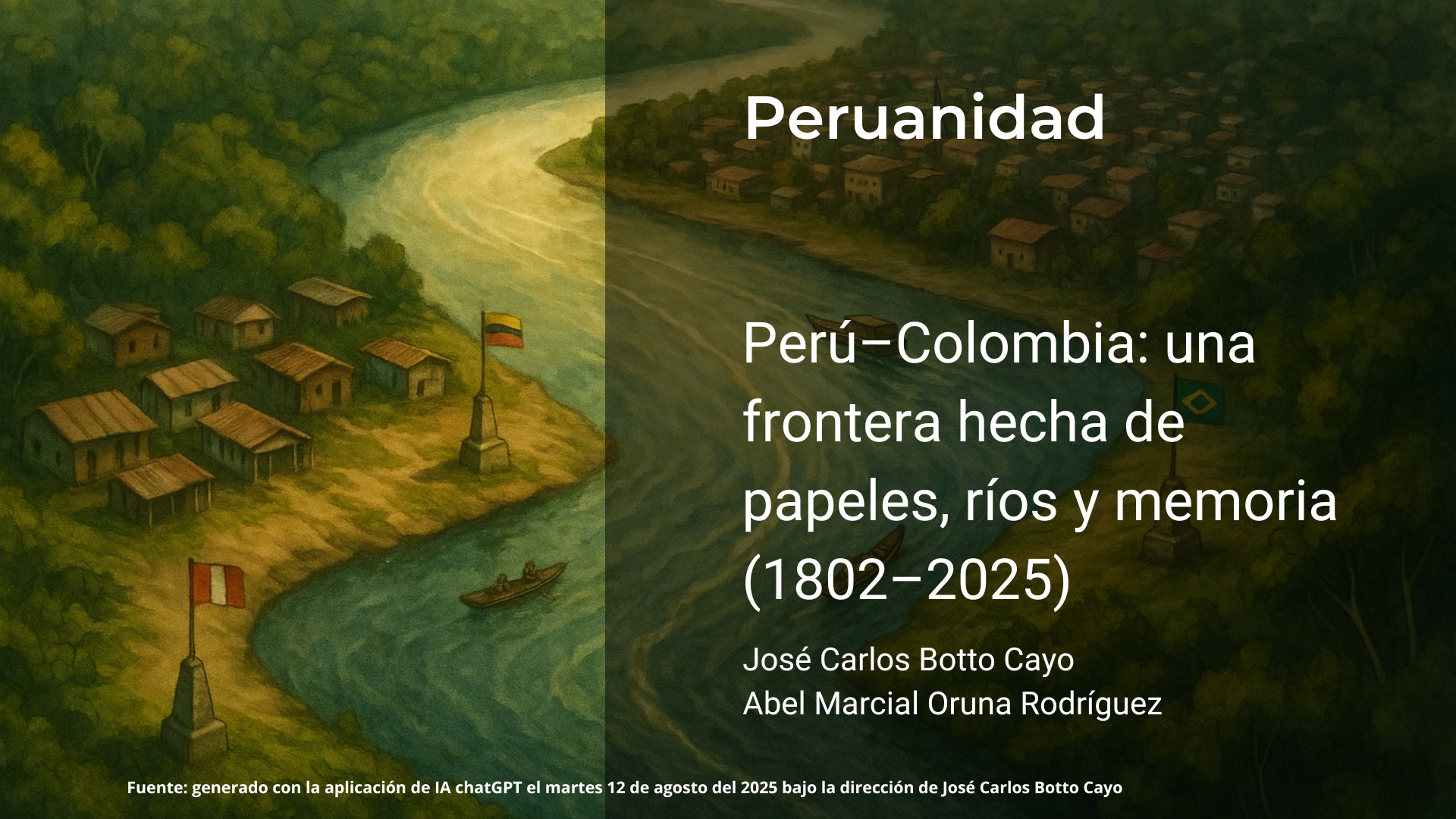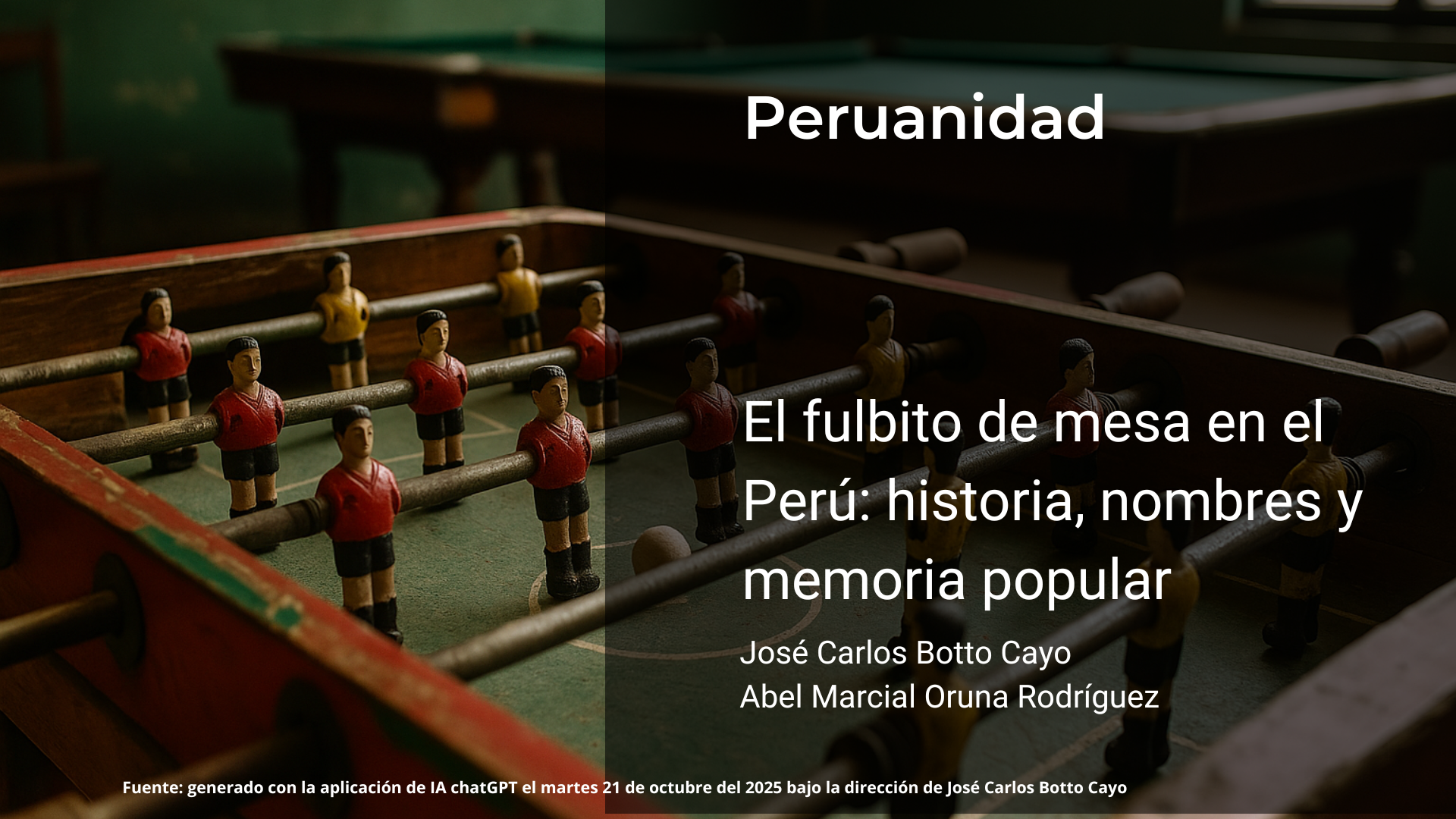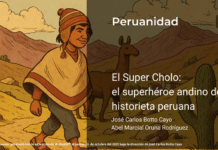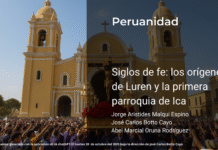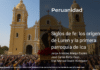Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
15 de agosto del 2025
La controversia por Santa Rosa en 2025 no es un trueno aislado: es el eco de una arquitectura fronteriza que el Perú levantó con paciencia jurídica y trabajo diplomático sobre la Amazonía, y que hoy defiende con la serenidad de quien conoce sus títulos. La ley que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto no inaugura una aventura limítrofe: reconoce una realidad administrativa y social en un punto donde el Estado llegó, se quedó y sirve; una decisión sobria —de diario oficial, no de plaza pública— que busca dar forma institucional a lo que ya existía en la vida de la gente. La isla puede ser movediza porque el río lo es, pero las reglas que el Perú se dio —y que pactó— son firmes: ahí descansa la seguridad jurídica de nuestra frontera (El Peruano, 2025).
Cuando la política enciende cámaras, conviene volver a los mecanismos permanentes que sostienen la paz en riberas vivas: trabajo técnico binacional, campañas de levantamiento hidráulico, inspecciones en sitio y actas que miran el thalweg —el canal más profundo— y toman decisiones con planos, no con adjetivos. La COMPERIF es exactamente eso: un órgano estable que estudia, resuelve o propone soluciones sobre la línea de frontera y que, antes de que el tema fuese trending topic, ya mantenía —codo a codo con Colombia— la navegabilidad y la seguridad del tramo Leticia–Tabatinga–Santa Rosa. Ese es el camino peruano: discreción, método, cumplimiento de lo pactado; defensa firme, sí, pero con expediente en mano (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023).
Antes de la República: rutas incas, jurisdicciones borbónicas y la cédula que reordenó la selva
Los incas empedraron caminos, levantaron tambos, tendieron fortalezas hacia el norte andino, pero no nos legaron “fronteras” amazónicas con mojones y coordenadas modernas. La selva resistió la lógica serrana del dominio estable, y el mapa que hoy discutimos no nace de un linde prehispánico sino de papeles coloniales: virreinatos, audiencias, doctrinas y misiones. Entenderlo es clave para no usar a los abuelos como comodines en un debate que es, sobre todo, de títulos y de ríos; la historia ilumina, pero el derecho delimita (Plasencia, 2023).
La pieza que ordena el tablero en vísperas de la independencia es la Real Cédula del 15 de julio de 1802: reconstituye la Comandancia General de Maynas y la subordina al virrey del Perú, trasladando además las misiones de Quijos a la órbita limeña. Aquella decisión borbónica no trazó cada palmo de selva con GPS, pero re-ancló la administración espiritual y civil de la cuenca al Perú, y ese ancla documental pesará como plomo (del bueno) cuando el uti possidetis exija probar, con papeles, quién dependía de quién en 1810 (Plasencia, 2023).
De allí que la disputa republicana se jugara con documentos más que con tambores. Si la regla americana fue “como poseías en 1810, así poseerás”, entonces el pleito amazónico se dirime con cédulas, ordenanzas y oficios; la selva deja de ser “tierra de nadie” para convertirse en materia de archivo, y el rey —aun difunto— sigue opinando desde un papel sellado. El Perú hizo de esa sensatez su fuerza: lo que está escrito, vale; lo que no, río mediante, se mide y se acuerda (Plasencia, 2023)
Así llegamos al siglo XIX con una verdad sobria: ni la Gran Colombia ni el Perú tenían la Amazonía dibujada con finura; tenían títulos superpuestos y una regla común —el uti possidetis— para conversar su herencia. Había que pasar de las grandes proclamas a los términos concretos: ríos, márgenes, confluencias, poblaciones, navegación. Y ese tránsito tomaría un siglo, con guerras cortas, arbitrajes frustrados y, al final, la claridad de un tratado que fijó certezas para ambos (Congreso, 1922).
República y uti possidetis: del empate diplomático a la transacción amazónica
Con la disolución de la Gran Colombia y la herencia fragmentada del norte, el Perú sostuvo —con paciencia de notario— la tesis de Maynas peruano apoyada en 1802, mientras reconocía que el mapa andino y la selva pedían soluciones caso por caso. El siglo XIX no cerró la línea, pero dejó la gramática del futuro acuerdo: títulos coloniales + ríos navegables + necesidad de libre paso para el comercio. Esa gramática, trabajada con frio, preparó la firma que vendría (Congreso, 1922).
El Tratado de Límites y Navegación Fluvial (Salomón–Lozano, 1922) honró esa gramática con una transacción clara: Colombia recibe salida al Amazonas por el Trapecio de Leticia, y Perú consolida la vasta franja al sur del Putumayo; ambos se reconocen libre navegación. Es un tratado sobrio, de renuncias cruzadas y ganancias equilibradas, que cerró un pleito de un siglo sin estridencias y con textos que resisten el tiempo (Congreso, 1922)
El 1922 no quedó en palabras: dispuso una Comisión Mixta para llevar la línea del papel al terreno con método: seguir el thalweg de ríos navegables, asignar islas existentes (1928–1929) y amojonar donde correspondía. Ese detalle —mirar el canal más profundo y fotografiar el río en su estado real— explica por qué hoy, cuando el cauce cambia, la discusión debe volver a actas y reglas antes que a micrófonos. (Perú & Colombia, 1922).
Hubo tensión en Leticia (1932–1933), pero el desenlace fue institucional, no maximalista: el Protocolo de Río de Janeiro (1934) ratificó el 1922, normalizó relaciones y acomodó una agenda de cooperación de frontera. No fue un “borrón y cuenta nueva”: fue un “cumplamos lo escrito y sigamos trabajando”. Desde entonces, el mapa quedó quieto y las mesas quedaron abiertas. (Perú & Colombia, 1934).
La solución 1922–1934: textos, thalwegs y estabilidad
Leídos con calma, los textos de 1922 muestran tres pilares que hoy importan: títulos claros, método hidráulico y islas fotografiadas en su tiempo. Primero, se fijan líneas (Putumayo–Atacuari) y un intercambio —Leticia por consolidación al sur—; segundo, se privilegia el thalweg como columna vertebral del río; tercero, se registra qué islas existían al demarcar, de modo que lo nuevo se trate con criterio binacional y lo viejo se respete. Es una ingeniería legal que ha dado casi un siglo de paz cartográfica (Congreso, 1922).
El Protocolo de 1934 completa la obra: no mueve la frontera; la blinda y dota de instrumentos de amistad y cooperación. Por eso, cuando hoy se invoca “espíritu” y “letra”, conviene recordar que la letra manda y su espíritu es precisamente cumplirla. La diplomacia peruana —conviene decirlo— ha sido coherente en eso: defender con papeles, inspecciones y comisiones lo que se pactó con firma y sello (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1934).
La estabilidad no equivale a inmovilidad técnica: los ríos amazónicos respiran, sedimentan, abren y cierran brazos; por eso el sistema prevé trabajos conjuntos y reportes que, si distinguen una isla nueva de una asignada, indican el procedimiento. El Perú no elige entre ley y realidad: aplica la ley a la realidad con instrumentos binacionales, y exige que se haga sin atajos ni maximalismos (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023).
Casi un siglo después, el saldo es claro: frontera definida y problemas de frontera —navegación, erosión, seguridad— tratados en mesas técnicas. Ese es el éxito silencioso de 1922–1934: pacificar el mapa y concentrar el esfuerzo en la administración de una ribera común. En el Amazonas, gritar no mueve el cauce; medir sí (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1934).
Santa Rosa (2025): reglas viejas para un río vivo
Al crear el distrito de Santa Rosa de Loreto (3 de julio de 2025), el Perú no invoca magia, invoca norma: reconocer una comunidad existente y dotarla de capital y límites distritales, en el marco del ordenamiento territorial vigente. El acto es administrativo y político —como toda creación distrital—, pero su efecto es cívico: más Estado en el margen de un país que se juega en su periferia (El Peruano, 2025).
Cuando la isla y el río cambian, el camino no es la estridencia sino la COMPERIF: campañas de levantamiento conjunto, intercambio de datos, inspección del sector Atacuari–Leticia y elaboración de planes de mantenimiento. No se trata de citar “espíritus” a conveniencia, sino de salir al río con sondas, cartas y actas, para que la letra de 1922–1934 gobierne el agua de 2025 sin arbitrariedad. Ese ha sido el trabajo ordinario de la diplomacia técnica peruana —rutinario, constante, eficaz— incluso cuando nadie miraba (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023).
En el plano estrictamente jurídico, dos mandatos sostienen la posición peruana: respetar lo asignado por la Comisión Mixta de 1928–1929 y aplicar el thalweg como regla madre; si la disputa es sobre una isla nueva, el tratamiento es binacional; si es sobre una isla ya asignada —o sobre un espacio donde el Perú ejerce administración continuada—, el deber es reconocer lo pactado. Defender con firmeza el primer caso o el segundo no es beligerancia: es cumplir un texto que costó un siglo construir (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, 2023)
El porvenir exige pulso frío: la soberanía se afirma con servicios públicos, presencia estatal, policía de riberas, educación y salud; y se protege con mapas al día, comisiones activas y una diplomacia que jamás se presta a espectáculos. Es la escuela clásica del Perú: papeles en regla, botas en el barro cuando toca, voz baja y voluntad alta. Santa Rosa es un capítulo de esa disciplina (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1934).
Referencias
Congreso. (24 de Marzo de 1922). Congreso de la República del Perú. Obtenido de Tratado de Límites y Navegación Fluvial entre la República del Perú y la República de Colombia (Salomón–Lozano): https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/D08648CFE7FCE2E2052575CB006A604A/%24FILE/TratLimNavPerCol.pdf
El Peruano, D. O. (3 de Julio de 2025). Diario Oficial El Peruano. Obtenido de Ley de creación del distrito de Santa Rosa de Loreto en la provincia de Mariscal Ramón Castilla del departamento de Loreto: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2415565-1
Ministerio de Relaciones Exteriores, P. (24 de Mayo de 1934). Ministerio de Relaciones Exteriores. Obtenido de Protocolo de Amistad y Cooperación entre la República del Perú y la República de Colombia (Río de Janeiro): https://apps.rree.gob.pe/portal/webtratados.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/VICUS/MREPERU%21%21portal/tratados.nsf/BC73AAC08288BAD505256E8300679976/TRAAdjunto/B-0385.pdf
Ministerio de Relaciones Exteriores, P. (31 de Enero de 2023). Ministerio de Relaciones Exteriores. Obtenido de El Perú y Colombia ejecutan trabajos de mantenimiento en su frontera común: https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/694878-el-peru-y-colombia-ejecutan-trabajos-de-mantenimiento-en-su-frontera-comun
Plasencia, H. P. (2023). El periodo peruano de la independencia: el debate sobre la forma de gobierno, el Congreso Constituyente y la presidencia de José de la Riva-Agüero (1822–1823). Revista del Archivo General de la Nación., 55-94. Obtenido de El periodo peruano de la independencia: el debate sobre la forma de gobierno, el Congreso Constituyente y la presidencia de José de la Riva-Agüero (1822–1823): https://revista.agn.gob.pe/ojs/index.php/ragn/article/view/152/313