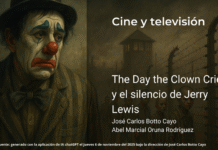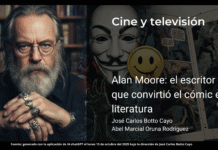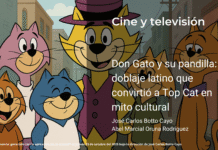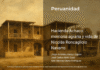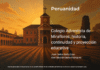Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
20 de noviembre del 2025
Los Pitufos nacieron en 1958 como personajes secundarios de la historieta Johan y Pirluit, obra del dibujante belga Pierre Culliford, más conocido como Peyo. En aquel entonces nadie sospechaba que estas pequeñas criaturas azules, llamadas originalmente Schtroumpfs, se convertirían en protagonistas de álbumes propios, series televisivas y películas que recorrerían el mundo entero. Su primera aparición se produjo en las páginas de la revista Le Journal de Spirou, en la historia La flauta de los seis pitufos, y muy pronto el entusiasmo de los lectores obligó a darles una vida independiente, más allá del marco medieval en que habían nacido como un guiño humorístico dentro de otra saga (López Armero, 2024).
Para quienes crecimos viendo televisión antes del streaming y de las plataformas bajo demanda, los Pitufos fueron parte del paisaje cotidiano: dibujos de sábado por la mañana, figuritas de plástico sobre la mesa del comedor, cuentos ilustrados que pasaban de mano en mano entre hermanos y primos. Aquella aldea de hongos, organizada en torno a Papá Pitufo, funcionaba como una pequeña parábola de comunidad, trabajo y responsabilidad compartida, nacida de la pluma de un autor que se formó en el corazón de la historieta europea de posguerra y que veía en sus personajes un espejo satírico de la sociedad humana, no solo un producto infantil (Digital, 2020).
De Johan y Pirlouit al bosque azul
Peyo creó a Johan en 1946, fascinado por el mundo medieval, y fue desarrollando a lo largo de los años una serie de aventuras caballerescas que terminaron por convertirse en Johan y Pirlouit. En una de esas historias —La flauta de los seis pitufos—, publicada en Spirou entre mayo de 1958 y febrero de 1959, aparecieron por primera vez los pequeños seres azules, habitantes de un territorio llamado inicialmente “País Maldito”, que ayudan a los protagonistas a recuperar una flauta mágica con poderes hipnóticos. La simpatía inmediata que generaron entre los lectores hizo que aquel “personaje secundario colectivo” empezara a reclamar un espacio propio en el imaginario de la revista (Castilla, 2014).
A partir de 1959, los Pitufos comenzaron a protagonizar sus propias mini-historias en Spirou, como “Los pitufos negros”, “El ladrón de pitufos” o “Los pitufos y el huevo”, donde el autor fue afinando su universo gráfico y narrativo. En esas primeras aventuras se consolidan elementos que luego serían marca registrada: el lenguaje pitufado —sustituyendo verbos y sustantivos por “pitufo”—, el bosque como refugio comunitario y la tensión permanente con el mago Gárgamel, codicioso y frustrado, cuya obsesión por capturarlos introduce una crítica indirecta a la avaricia y al deseo de control. Peyo, respaldado por el prestigio de la “escuela de Marcinelle”, construyó así una comedia coral que, bajo la apariencia de cuento infantil, dialogaba con las tensiones políticas y culturales de la Bélgica de su tiempo (Digital, 2020).
Con el paso de los años, las tramas se volvieron cada vez más elaboradas, incorporando metáforas políticas y sociales que hoy resultan evidentes para el lector adulto. Historias como Le Schtroumpfissime —donde un Pitufo se hace con el poder a través de elecciones manipuladas y termina por instaurar una tiranía— o Schtroumpf vert et Vert Schtroumpf —una sátira de los conflictos lingüísticos belgas— revelan que Peyo no concebía a sus criaturas como meros muñecos azules, sino como una forma amable de interpelar la realidad. La aldea pitufa aparece entonces como un laboratorio moral donde se ensayan los límites de la autoridad, el consenso y la disidencia, mientras el lector niño disfruta de la aventura y el lector adulto reconoce los guiños a la historia contemporánea (Digital, 2020).
El propio ecosistema creativo en el que se movía Peyo, rodeado de autores como Franquin, Jijé, Morris o Roba, contribuyó a esa profundidad insospechada. No se trataba de un dibujante aislado, sino de un miembro de un “clan” de historietistas que compartían mesa, redacción y conversación, y que veían la historieta infantil como un territorio donde la experimentación formal podía convivir con una ética del trabajo casi artesanal. Esa comunidad de artistas, reunida en torno a Spirou y a la casa Dupuis, permitió que los Pitufos evolucionaran desde una ocurrencia simpática hasta convertirse en un proyecto central, capaz de sostener álbumes, campañas de marketing y, más tarde, alianzas internacionales que transformarían la vida de su creador (Rose, 2018).
De cómic europeo a fenómeno global
El primer salto de los Pitufos más allá de la viñeta vino de la mano del propio mercado europeo de cómics y juguetes. En los años sesenta y setenta se multiplicaron las ediciones en otros idiomas, las figuras de plástico fabricadas por empresas como Schleich, los álbumes recopilatorios y las adaptaciones animadas producidas en Bélgica. Para entonces, Los Pitufos ya no eran simplemente una serie popular en una revista juvenil: empezaban a consolidarse como una marca reconocible, vinculada a un cierto modo de entender la infancia, donde la fantasía convivía con una disciplina comunitaria y con una idea de inocencia laboriosa propia de la Europa de posguerra (Digital, 2020).
El verdadero estallido mundial llegó con la serie animada producida por Hanna-Barbera para la NBC a partir de 1981. Durante casi una década, con 256 episodios emitidos en 47 países, los Pitufos se convirtieron en un fenómeno televisivo que atravesó fronteras, doblajes y horarios infantiles, al tiempo que su creador se debatía entre el orgullo por el éxito y la incomodidad frente a una industria que reinterpretaba a sus personajes desde la lógica del rating y el mercado. En esa negociación se expresó el choque entre el espíritu colectivista y amistoso de la aldea pitufa y la mirada más pragmática —y monetizada— de la televisión estadounidense, que pretendía introducir tramas centradas en la riqueza, la herencia y el conflicto económico (Rose, 2018).
Paralelamente, la interpretación de los Pitufos como metáfora ideológica se fue multiplicando. Desde la lectura de la aldea como una utopía comunista —con Papá Pitufo como figura cercana a Karl Marx, oficios repartidos y ausencia de dinero— hasta las teorías oscuras que los tildaban de satánicos o los vinculaban a discursos sobre la sexualidad y la censura, la iconografía azul fue sometida a todo tipo de sospechas. Algunos de esos análisis surgieron precisamente de medios televisivos que, al examinar la ambientación medieval, los rituales colectivos y la estructura social de los personajes, proyectaron sobre ellos las ansiedades morales de finales del siglo XX y principios del XXI (Castilla, 2014).
En el siglo XXI, lejos de apagarse, la presencia de los Pitufos se ha reconfigurado en clave nostálgica y comercial a la vez. Los largometrajes de animación por computadora, el turismo temático —como el pueblo pintado de azul en España—, los relanzamientos en plataformas digitales y la recuperación de las viejas historietas en ediciones de aniversario han reafirmado su condición de icono transversal: un símbolo que dialoga con abuelos, padres e hijos al mismo tiempo. Ese recorrido, desde las páginas de Spirou de 1958 hasta las campañas de marketing global de 2024, muestra cómo una creación profundamente local puede convertirse en patrimonio de la cultura pop mundial sin perder del todo su esencia original (López Armero, 2024).
Mirada generacional y vigencia cultural
Para la generación que creció en los años setenta y ochenta, los Pitufos fueron también una escuela silenciosa de hábitos y valores. Más allá del humor, cada episodio insistía en la importancia del trabajo bien hecho, la responsabilidad frente a la comunidad, la humildad ante los errores y la necesidad de poner freno al ego individual. La aldea funcionaba como una familia extendida donde el exceso —de vanidad, de gula, de pereza— siempre traía consecuencias y debía ser corregido mediante la convivencia y la autoridad afectuosa de Papá Pitufo, una figura patriarcal que no necesitaba discursos grandilocuentes para ordenar el desorden (Digital, 2020).
Esa mirada resulta especialmente sugerente cuando se la contrasta con la cultura infantil hiperfragmentada de hoy. Mientras las pantallas contemporáneas ofrecen estímulos veloces, contenidos breves y personajes descartables, los Pitufos conservan la lógica de la fábula: historias sencillas, personajes constantes y una moral implícita que no se impone, pero permanece. No es casual que, al celebrar los 66 años de su primera aparición, diversos análisis periodísticos subrayen su capacidad para seguir “conquistando corazones generación tras generación”, como si la aldea azul resistiera, desde un bosque dibujado, a la volatilidad digital y a la obsolescencia programada de los héroes actuales (López Armero, 2024).
Al mismo tiempo, las polémicas y relecturas críticas han obligado a mirar con más cuidado los códigos visuales y narrativos de la serie. Los debates sobre racismo, roles de género o representaciones de la autoridad no existían con la misma intensidad cuando se publicaron las primeras historias de Peyo, pero hoy forman parte de la discusión pública y obligan a contextualizar. En lugar de cancelar o idealizar sin matices, la lectura más fecunda es la que reconoce a los Pitufos como producto de una época, con sus limitaciones y virtudes, y los utiliza como punto de partida para educar la mirada de nuevas generaciones, explicando cómo han cambiado nuestras sensibilidades y por qué (Rose, 2018).
Finalmente, el propio origen de la palabra “pitufo” —derivada del schtroumpf improvisado por Peyo en una comida con amigos— recuerda que todo este fenómeno global nació de un gesto casi íntimo: una broma de sobremesa que se transformó en un idioma imaginario y, desde allí, en una marca planetaria. La historia de cómo un historietista belga pasó de dibujar en un estudio familiar a negociar con grandes cadenas de televisión y parques temáticos, sin dejar de sentirse un poco “prisionero” de sus criaturas, ilustra tanto el poder creativo de la historieta como los riesgos de la industria cultural. En ese cruce entre inocencia y negocio, entre comunidad de papel y franquicia multimillonaria, Los Pitufos siguen recordándonos que, a veces, las historias que más perduran son las que nacieron sin cálculo, con la simple intención de divertir a un puñado de lectores (Palacio, 2025).
Referencias
Castilla, J. L. (8 de Setiembre de 2014). Televisa. Obtenido de El misterioso origen de Los Pitufos: https://www.televisa.com/canal5/noticias/el-misterioso-origen-de-los-pitufos/?utm_source=chatgpt.com
Digital, M. (13 de Setiembre de 2020). Milenio. Obtenido de La historia de ‘Los Pitufos’ que involucra racismo y supuesta censura : https://www.milenio.com/espectaculos/television/los-pitufos-fueron-discriminados-en-estados-unidos-por-su-color
López Armero, A. C. (23 de Octubre de 2024). El Generacional. Obtenido de Los Pitufos cumplen 66 años: El éxito, las teorías ocultas y el pueblo que pocos conocen: https://elgeneracionalpost.com/cultura/2024/1023/173166/los-pitufos-cumplen-66-anos-el-exito-las-teorias-ocultas-y-el-pueblo-que-pocos-conocen.html
Palacio, K. (14 de Julio de 2025). Excelsior. Obtenido de ¿Cuál es el origen de los Pitufos?: https://www.excelsior.com.mx/funcion/cual-es-el-origen-de-los-pitufos/1727039?utm_source=chatgpt.com
Rose, C. (28 de Agosto de 2018). The comics journal. Obtenido de Behind the Blue: The Story of Peyo: https://www.tcj.com/behind-the-blue-the-story-of-peyo/?utm_source=chatgpt.com