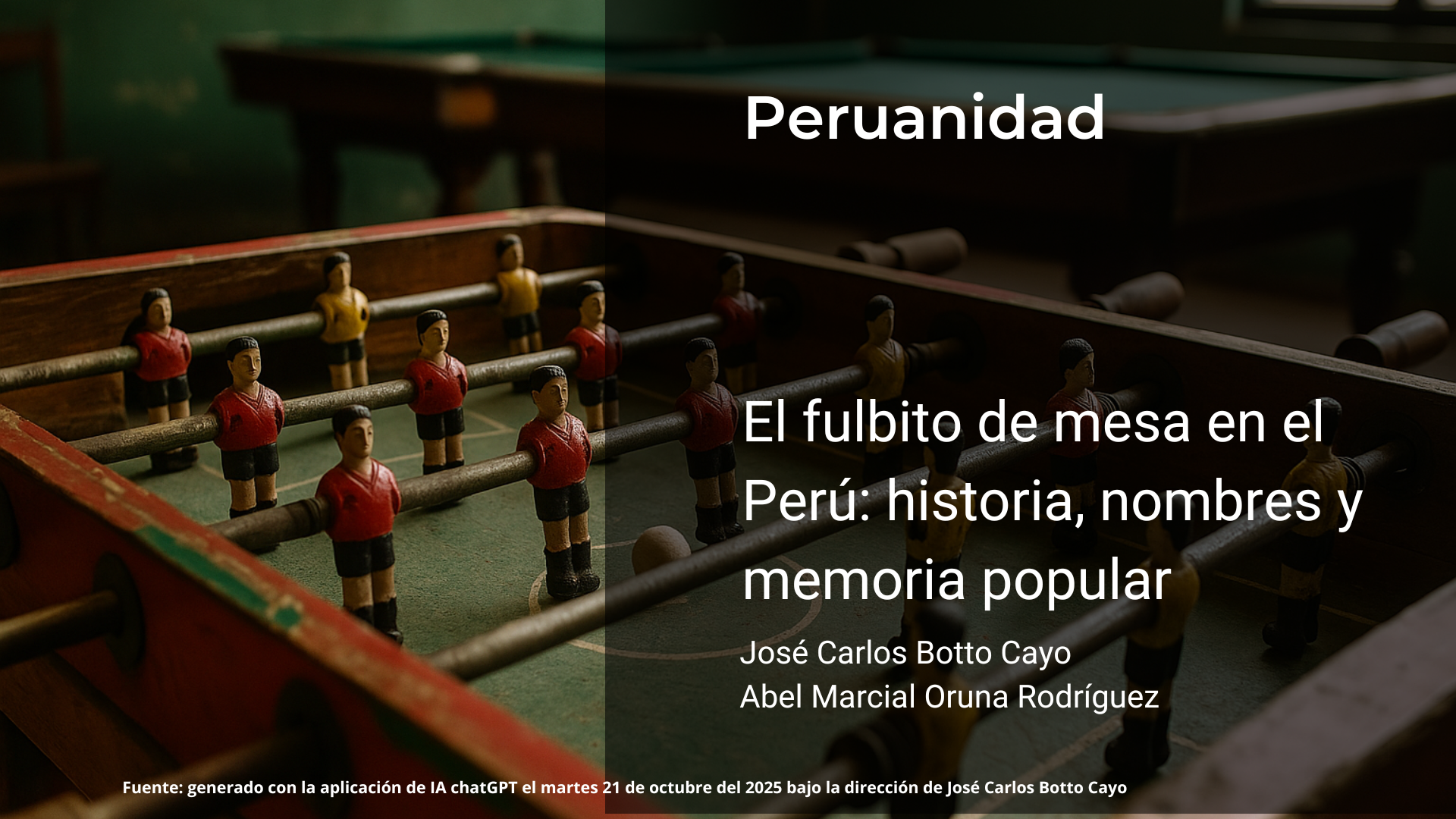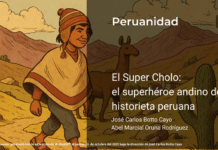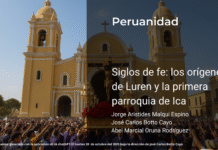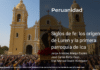Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
29 de agosto del 2025
Lima aprendió temprano a mirar con orden: desde 1897, el cine inauguró una disciplina de horarios, salas y oficios que convirtió la proyección en acto cívico, y esta crónica rescata a los canjistas —motorizados que llevaban latas de 35 mm de una cabina a otra—, engranajes discretos de una maquinaria cultural que honraba la puntualidad, la continuidad y el respeto al público por encima del ruido pasajero de la moda (Carbone de Mora, 1991).
Durante décadas, la ciudad vivió “por turnos”: matiné, vermouth y noche; una gramática popular que ordenó la vida barrial y permitió la simultaneidad con pocas copias, mientras el rugido de una moto en la calle equivalía a la promesa de que el siguiente rollo llegaba a tiempo y la comunidad —familias, enamorados, pandillas de amigos— seguía mirando junta bajo la misma luz (Cubas & Sánchez, 2018).
Orígenes y red de distribución
Con el arraigo del cinematógrafo y el crecimiento de salas, la escasez de copias impuso una solución artesanal y eficiente: escalonar horarios y canjear rollos entre cines con mensajeros veloces; así emergió el canjista, muchacho de barrio y estudiante que hizo de la moto un metrónomo sobre asfalto para coser, en tiempo real, la cartelera dispersa de la ciudad (Carbone de Mora, 1991).
La copia de un largometraje llegaba en varios rollos guardados en latas metálicas; cada tramo del metraje exigía entrega precisa, y las distribuidoras diseñaban circuitos con minutos de holgura entre salas para que el canje fluyera sin cortes, mientras la cabina —taller de precisión— recibía el siguiente rollo apenas el anterior completaba su ruta (León Frías & Bedoya, 2015).
La escena se volvió paisaje urbano: casco bien asegurado, correas firmes, latas sujetas en la parrilla y ruta Centro–barrios o Lima–Callao trazada con pragmatismo de quien sabe que el tiempo del público es sagrado; ese servicio invisible sostuvo la ilusión de simultaneidad que la ciudad pedía sin conocer el pulso silencioso de su trastienda (Mejía Ticona, 2020).
El orden valía tanto como la velocidad: cabina y calle respiraban juntas, las distribuidoras ajustaban itinerarios, los cines afinaban la grilla y el canjista ejecutaba la partitura con puntualidad monástica; si el reloj se desviaba, la liturgia completa —boletería, patio de butacas y proyector— se resentía en cadena (Carbone de Mora, 1991).
El oficio y la ciudad por turnos
Ser canjista era trabajar a contrarreloj: recoger los primeros rollos, volar por avenidas húmedas, entregar al proyeccionista, esperar el relevo y volver a montar la ciudad como una posta de celuloide; cualquier embotellamiento convertía la sala en coro de silbidos hasta que el relato retomaba su curso y el público perdonaba con una sonrisa cansada (Cubas & Sánchez, 2018).
La gramática de sesiones —matiné, vermouth y noche— no era capricho: permitía limpiar la sala, renovar público y, sobre todo, crear ventanas para el canje; cuando el relevo se retrasaba, la cabina apelaba a cortos o avances para “tapar” la espera sin romper la promesa de continuidad que educaba sin dogma y forjaba hábitos de puntualidad compartida (Cubas & Sánchez, 2018).
La arquitectura de la sala única acompañaba la logística: cabinas generosas, depósitos para latas, accesos laterales discretos y marquesinas que eran convocatorias urbanas; esa morfología hacía posible el tránsito silencioso del celuloide y una ciudad que había aprendido a llegar a la hora porque respetaba el turno como una cortesía cívica (Mejía Ticona, 2020).
En lo humano, el oficio forjaba carácter: temple ante la garúa y el tráfico, cortesía con boletería, complicidad con cabina y una ética sencilla —cumplir el horario es respetar al vecino—; con ese jornal más de uno ayudó en casa o pagó estudios, demostrando que la tradición no es museo, sino cadena de favores bien hechos que sostiene la vida (Bedoya, 1992).
Declive y desaparición
La crisis de las salas tradicionales en los ochenta —inseguridad, recesión y hábitos cambiantes— hirió de muerte a la sala única; la asistencia se encogió, desaparecieron marquesinas queridas y, con menos pantallas, la red de canjes se volvió excepcional, dejando a la ciudad con otros ruidos y a los canjistas sin su mapa nocturno habitual (Mejía Ticona, 2020).
El hogar ganó terreno con televisión, VHS y luego DVD: ver cine se volvió doméstico, barato y previsible, y para la logística aquello fue un sismo; menos estrenos en salas, menos turnos que encadenar, menos viajes urgentes de lata en lata, y una Lima que empezaba a mirar en silencio, separada por paredes en lugar de unida por la pantalla (León Frías & Bedoya, 2015).
A fines de los noventa irrumpieron los multicines: múltiples salas en un mismo complejo, varias copias por estreno y programación continua; la simultaneidad dejó de depender del canje, porque cada sala recibía su propia copia, y el oficio —por eficiente que hubiera sido— perdió su razón operativa sin escándalo, como desaparecen los buenos modales (Mejía Ticona, 2020).
La proyección digital completó el giro: discos duros, claves de activación y luego distribución por red o satélite; la película se volvió archivo, la moto dejó de ser necesaria, ganó la estabilidad técnica y Lima perdió un engranaje humano que le enseñaba puntualidad, continuidad y respeto por el público como virtudes concretas (León Frías & Bedoya, 2015).
Valor de memoria
Recordar a los canjistas no es nostalgia ciega: es entender que una ciudad sana honra los oficios que la hicieron posible; esos motorizados fueron servidores sin uniforme que garantizaron que miles de historias llegaran íntegras a su audiencia, reforzando el tejido de cortesía y orden que toda comunidad necesita para durar (Bedoya, 1992).
En el inventario de la memoria urbana, su huella enlaza centro y barrios, marcas y horarios, técnica y virtud; la tradición —bien entendida— no frena el progreso: lo ordena, para que la novedad no pisotee la continuidad que heredamos de nuestros mayores y que debemos transmitir con gratitud (Carbone de Mora, 1991).
El cine puede seguir siendo experiencia comunitaria si cuidamos sus ritos: horarios que se cumplen, salas que educan sin gritar, oficios que suman silenciosamente y crónicas que preservan los nombres de quienes sostuvieron la pantalla con precisión y carácter, sin pedir aplausos ni focos (Cubas & Sánchez, 2018).
Que archivo y calle conserven la estampa del casco, la moto y las latas en la parrilla: una Lima de oficio que recuerda que la técnica es un don cuando sirve a la memoria y una amenaza cuando la desprecia, y que toda modernidad necesita viejos hábitos para no perder el alma común (Mejía Ticona, 2020).
Referencias
Bedoya, R. (1992). 100 años de cine en el Perú: una historia crítica. Lima, Perú: Universidad de Lima.
Carbone de Mora, G. (1991). El cine en el Perú: 1897–1950, testimonios. Lima, Perú: Universidad de Lima.
Cubas, J., & Sánchez, A. (22 de Diciembre de 2018). Somos periodismo. Obtenido de Tiempos de matiné, vermouth y noche: https://somosperiodismo.com/tiempos-de-matine-vermouth-y-noche/
León Frías, I., & Bedoya, R. (1 de Agosto de 2015). Ibermedia digital. Obtenido de Historia del cine peruano – Ibermedia Digital: https://ibermediadigital.com/ibermedia-television/contexto-historico/historia-del-cine-peruano/
Mejía Ticona, V. (29 de Mayo de 2020). Revistas Javeriana. Obtenido de Cines en Lima: del apogeo al presente. Presencia e imagen de la sala única en la ciudad : https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/26378