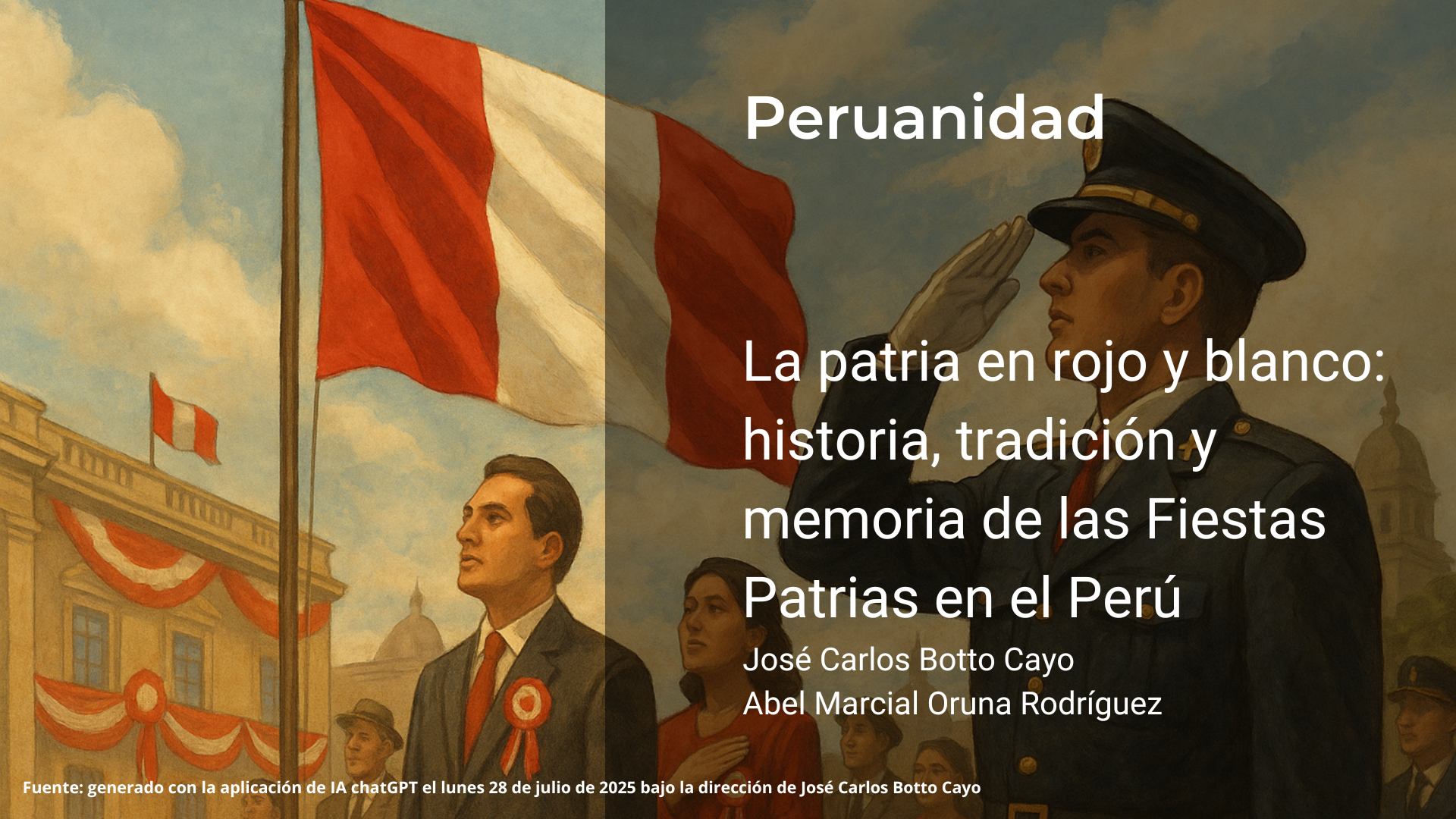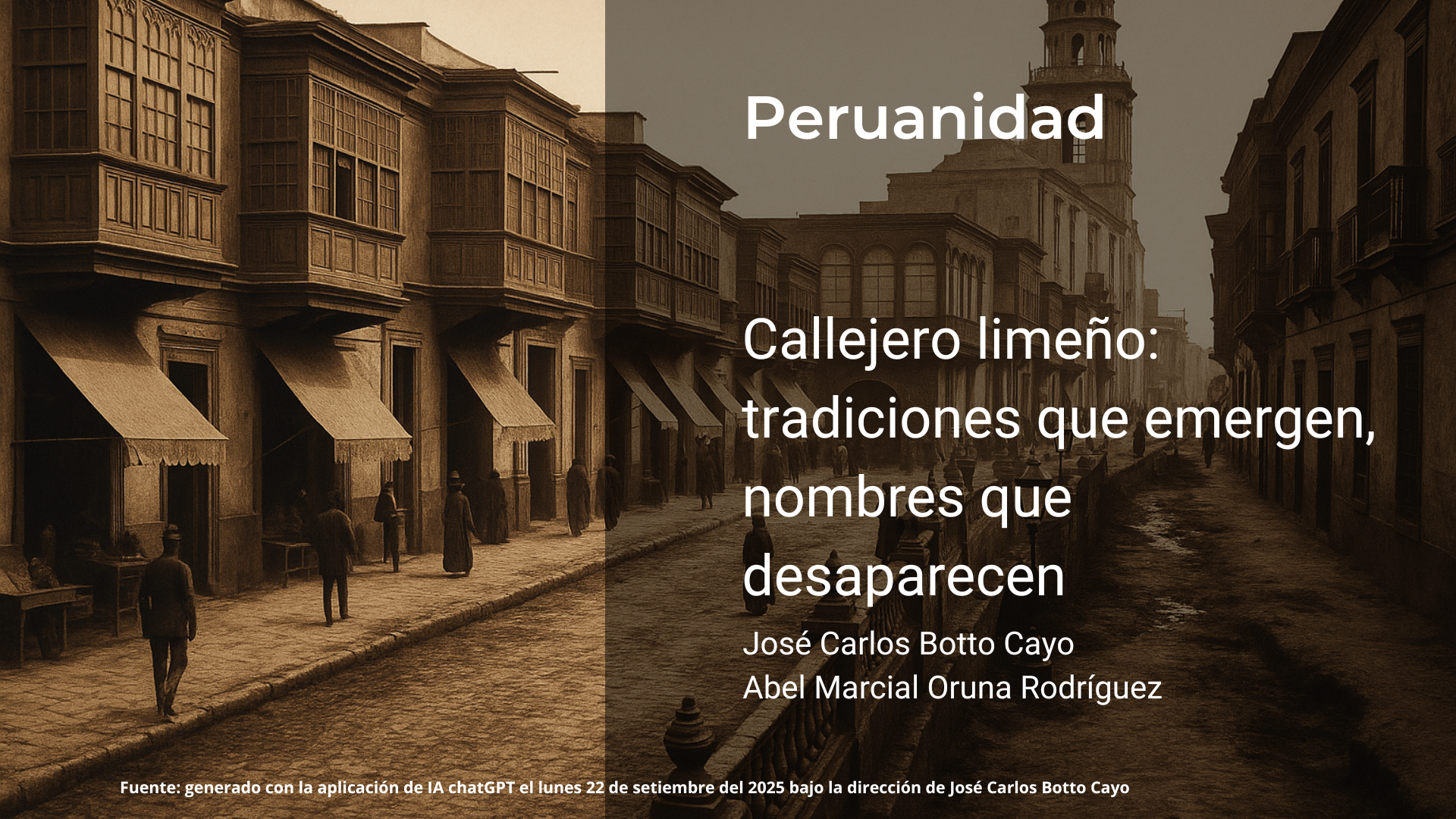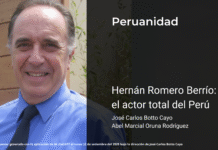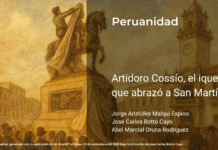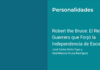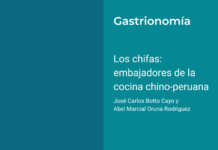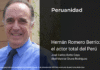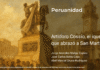Artículo de información
José Carlos Botto Cayo y Abel Marcial Oruna Rodríguez
28 de julio del 2025
Las Fiestas Patrias en el Perú no son simplemente un feriado oficial ni una efusión de fuegos artificiales en mitad del invierno limeño. Son el ritual republicano por excelencia, la reafirmación colectiva de una nación que, entre el recuerdo y la esperanza, conmemora su independencia cada 28 y 29 de julio. En esas fechas, el país entero se detiene para mirar sus símbolos, repasar su historia y renovar su pacto con la libertad. Desde el izamiento de la bandera en las plazas más remotas hasta el desfile militar de la capital, se dibuja una geografía emocional donde la patria late entre himnos, escarapelas y platos típicos que invocan lo mejor de nuestra diversidad.
Este fervor no es nuevo ni improvisado. Tiene raíces hondas que se hunden en 1821, cuando el general José de San Martín proclamó la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima. Desde entonces, y con particular intensidad desde el siglo XX, las Fiestas Patrias han sido el escenario donde los peruanos —sin distinción de clase o región— expresan su pertenencia simbólica a una nación que aún se construye. Son fechas que, a pesar de sus formas cambiantes, giran en torno a un núcleo inalterable: celebrar la libertad conquistada y, al mismo tiempo, la libertad pendiente.
La independencia y el origen de las Fiestas Patrias
El acto fundacional que dio origen a las Fiestas Patrias ocurrió el 28 de julio de 1821, cuando José de San Martín, en presencia del pueblo limeño y del Cabildo, declaró la independencia del Perú en tres versiones, cada una rematada por un vibrante “¡Viva el Perú!”. Este gesto no solo marcó la ruptura con el dominio español, sino que inauguró una narrativa republicana que necesitaba ser ritualizada para consolidarse en la memoria nacional (Contreras & Cueto, 2007).
Durante la etapa temprana de la república, las celebraciones no se limitaban al 28 de julio. También se recordaban fechas como el 9 de diciembre, día de la batalla de Ayacucho. Pero con el paso del tiempo, el 28 se consolidó como fecha central. Y en 1902, durante el gobierno de Eduardo López de Romaña, se institucionalizó el 29 de julio como día de homenaje a las Fuerzas Armadas, sellando así un calendario patriótico de doble jornada (Klaiber, 1991).
El siglo XX trajo consigo un refinamiento del protocolo oficial: misa y Te Deum en la Catedral, izamiento del Pabellón Nacional, sesión solemne en el Congreso y el mensaje presidencial. Estos actos no son solo ceremonias: son liturgias republicanas que representan la continuidad simbólica del Estado, incluso en medio de crisis (Álvarez Calderón, 2010).
Así, el calendario de las Fiestas Patrias articula historia, poder e identidad. En momentos de transición —como los cambios de gobierno o los retornos democráticos—, estas fechas adquieren un sentido aún más profundo, funcionando como escenario de legitimación pública y expresión cívica colectiva (La Rosa, 2021).
Ceremonia, símbolo y representación
Las celebraciones patrias comienzan cada 28 de julio con la salva de 21 cañonazos y el izamiento de la bandera en plazas públicas de todo el país. El protocolo establece que debe izarse el Pabellón Nacional en todos los edificios oficiales, y se espera lo mismo de los domicilios particulares. La bandera ondea en balcones, postes, instituciones educativas y sedes militares, y se convierte por unos días en símbolo omnipresente de unidad (Álvarez Calderón, 2010).
Ese mismo día, el Presidente asiste a la misa y Te Deum en la Catedral de Lima, presidida por el Arzobispo. Este acto es una herencia del ceremonial colonial, pero se mantiene en la república como manifestación del vínculo entre el Estado y la Iglesia. Asisten ministros, congresistas, altos mandos militares y representantes diplomáticos, en una muestra de solemnidad y protocolo (Villanueva, 2015).
Después de la misa, el mandatario se traslada al Congreso de la República para pronunciar su Mensaje a la Nación. El discurso presidencial es una tradición republicana que combina balance político, narrativa simbólica y promesa institucional. En años de cambio de gobierno, como ocurrió en 1980, 2001 o 2021, el mensaje se convierte en el acto más significativo de la jornada (Contreras & Cueto, 2007).
El 29 de julio tiene como acto central la Gran Parada Militar, que se celebra desde hace décadas en la Avenida Brasil. Participan los tres institutos armados y la Policía Nacional, acompañados de sus respectivas bandas. Se exhiben equipos, uniformes, desfiles de unidades montadas, fuerzas especiales y vehículos tácticos. Este desfile representa el rostro marcial del Estado y busca rendir homenaje al brazo armado de la República (Villanueva, 2015).
Tradición, identidad y celebración popular
Más allá del protocolo oficial, las Fiestas Patrias son también una expresión festiva y cultural profundamente enraizada en las regiones. En la costa, sobre todo en el norte, se celebran con peñas criollas, concursos de marinera, desfiles escolares y ferias gastronómicas. La música afroperuana y los valses tradicionales acompañan las verbenas que se extienden hasta la madrugada (Paredes, 2021).
En la sierra, el fervor patrio se expresa en danzas tradicionales como el huaylarsh, los carnavales de Juliaca o los caporales en Puno. Las bandas escolares desfilan junto a los gremios comunales, mientras las comunidades organizan ferias agrarias, concursos de platos típicos y festivales de música. La patria se canta y se baila en quechua, aimara o castellano, con la misma intensidad (Contreras & Cueto, 2007).
En la selva, las celebraciones combinan ritualidad amazónica con actividades cívicas. En Iquitos, Tarapoto o Pucallpa se organizan desfiles navales, pasacalles folklóricos y ferias donde el juane, el tacacho con cecina y el inchicapi son protagonistas. Las comunidades indígenas participan con sus propios estandartes, mostrando una forma alternativa de entender el ser peruano (Paredes, 2021).
La gastronomía, en todas las regiones, es clave. Cada casa, cada barrio, cada comunidad tiene su forma de rendir homenaje a la patria desde la cocina. Ceviche, lomo saltado, arroz con pato, pachamanca, cuy al horno, sopa de quinua o tacacho son más que platos: son símbolos culturales. Comer en Fiestas Patrias es una forma de afirmar el sentido de pertenencia nacional (Contreras & Cueto, 2007).
Sentido, disputa y memoria democrática
Las Fiestas Patrias no son solo momentos de júbilo. También son una oportunidad para reflexionar sobre el país que somos y el que queremos ser. Celebrar la independencia implica preguntarse por la vigencia de esa promesa: ¿somos verdaderamente libres? ¿Todos los peruanos acceden a los derechos que fundaron la república? El 28 de julio es, en ese sentido, un día que también convoca al balance y al reclamo (La Rosa, 2021).
En muchos rincones del país, la distancia entre el ideal republicano y la realidad cotidiana es abismal. Para algunas comunidades, el desfile escolar se convierte en la única forma de contacto directo con el Estado. Y aun así, se hace con orgullo. El Perú profundo —ese que no siempre aparece en los discursos oficiales— también celebra, pero no olvida lo pendiente (Paredes, 2021).
Durante la pandemia, por ejemplo, la suspensión de los actos oficiales no impidió que miles de familias colocaran banderas en sus ventanas o cantaran el himno nacional desde sus casas. Fue una forma silenciosa pero poderosa de decir que la patria vive en los gestos cotidianos, en la resistencia de la gente común, en la esperanza de lo colectivo (La Rosa, 2021).
Por eso, cada vez que suenan los cañones y ondean las banderas, el Perú recuerda que la libertad no es un punto de llegada sino un camino. Las Fiestas Patrias son el espejo donde nos miramos como nación. A veces con orgullo, otras con dolor, pero siempre con la certeza de que la patria —con sus errores, su belleza y su lucha— es una obra en permanente construcción (Contreras & Cueto, 2007).
Referencias
Álvarez Calderón, R. (2010). Los rituales del poder: Ceremonias políticas en el Perú republicano. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.
Contreras, C., & Cueto, M. (2007). Historia del Perú contemporáneo. Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
Klaiber, J. L. (1991). La Iglesia y el poder en el Perú: 1821-1985. Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La Rosa, M. (2021). Bandera en la ventana: relatos patrios en pandemia. Revista Perú Contemporáneo, 12(3), 55-68.
Paredes, C. (2021). Bandera en la ventana: relatos patrios en pandemia. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Villanueva, V. (2015). El desfile militar y sus símbolos. Revista Militar del Perú, 33(1), 22–34.